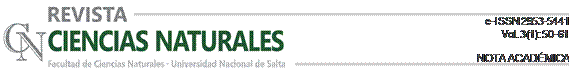
Aportes para el Abordaje
de la Institucionalización de la Agroecología: El Caso del Nodo
Agroecológico Territorial de Salta
Contributions to Addressing the Institutionalization of Agroecology: The Case of the Territorial Agroecological Node of Salta
Soraya Ataide  & Pablo Gorostiague*
& Pablo Gorostiague*
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150. Salta, Argentina. *pgorostiague@gmail.com
Resumen
La Agroecología se presenta
como una alternativa sustentable frente
a las problemáticas socio ambientales generadas por el modelo
productivo agroindustrial, promoviendo sistemas de producción de alimentos que integran conocimientos científicos, saberes locales
y prácticas sostenibles. En este contexto, el Nodo Agroecológico Territorial (NAT) de Salta surge como un espacio de articulación intersectorial con el fin de escalar
la Agroecología, aunque
en un contexto de políticas públicas débiles y desfinanciamiento institucional. El objetivo
del estudio fue describir el contexto de gestación
y funcionamiento del NAT Salta, caracterizar a sus actores
y analizar las barreras para consolidar la Agroecología como paradigma transformador. Se utilizó un enfoque metodológico cualitativo basado en observación participante, entrevistas y encuestas realizadas a los participantes del NAT Salta. Se documentaron actividades vinculadas a la construcción y validación del conocimiento agroecológico, al apoyo a la comercialización y al fomento del diálogo interdisciplinario e interinstitucional. Asimismo, se identificaron desafíos
emergentes, como la dificultad
de establecer límites precisos sobre qué producción
es agroecológica y cómo reconocer procesos de transición hacia la misma.
Como propuesta, se plantea la implementación de Sistemas
Participativos de Garantías
(SPG) que permitan
diferenciar y valorar
estas experiencias. En conclusión, para que
la Agroecología trascienda su reconocimiento marginal y logre un impacto real en el sistema productivo, es fundamental fortalecer espacios de participación efectiva y mecanismos de articulación intersectorial, respaldados por políticas públicas sostenibles y adaptadas a
las particularidades de cada territorio.
Palabras clave: Agroecología; Institucionalización; Nodo Agroecológico Territorial.
Abstract
Agroecology is presented as a sustainable alternative to the socio-environmental problems
generated by the agroindustrial production model. It promotes food production systems
that integrate scientific knowledge, local
knowledge, and sustainable practices. In this context,
the Territorial Agroecological Node
(NAT) of Salta emerges as an intersectoral coordination space aiming
to scale up agroecology despite
weak public policies
and institutional
underfunding. This study aimed to describe the context of NAT Salta’s development and operation, characterize its stakeholders, and analyze the barriers to consolidating agroecology as a transformative paradigm. The study employed a qualitative methodological approach based on participant observation, interviews, and surveys
of NAT Salta participants. The study documented activities related to the construction and validation of agroecological
knowledge, support for commercialization, and the promotion
of interdisciplinary and interinstitutional dialogue. Emerging challenges were also identified, such as establishing precise limits on what constitutes agroecological production and recognizing processes
of transition towards
it. The implementation of Participatory Guarantee Systems (PGS) was proposed to differentiate and value these
experiences. In conclusion, for agroecology to transcend its marginal
recognition and achieve
a real impact on the production system,
it is essential to strengthen spaces for effective
participation and mechanisms for intersectoral coordination. These mechanisms must be
supported by sustainable public policies adapted to the particularities of each
territory.
Keywords: Agroecology; Institutionalization; Territorial Agroecological Node.

Ataide, S., & Gorostiague, P. (2025) Aportes para el Abordaje de la Institucionalización de la Agroecología: El Caso del Nodo Agroecológico Territorial de Salta. Revista
Ciencias Naturales,
3(1), 50-61. https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s29535441/rarcr7a4d
Recibido: 15/4/2025 Aceptado: 27/6/2025 Publicado: 30/6/2025 Editor: Ana Zelarayán
 Artículo de acceso abierto
bajo Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA
4.0)
Artículo de acceso abierto
bajo Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA
4.0)
INTRODUCCIÓN
Los sistemas de producción agropecuaria modernos se caracterizan por una in- tensificación creciente y una alta dependencia de insumos externos, principalmente provenientes de la industria química (Gárgano, 2022).
Este modelo ha generado una serie de externalidades negativas
que comprometen su sostenibilidad a largo plazo (Sarandón
& Flores, 2014). Entre las problemáticas ambientales más relevantes se destacan la pérdida de
biodiversidad y la degradación de ecosistemas
naturales, la contaminación de
suelos y aguas por el uso excesivo
de fertilizantes y pesticidas, la erosión y pérdida de fertilidad de los suelos,
y la emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático
(FAO, 2018). Asimismo, este modelo ha sido objeto de
críticas por sus impactos sociales,
incluyendo la concentración de la tierra,
la exclusión de pequeños/as agricultores/as, campesinos/as y comunidades indígenas, además de los riesgos
para la salud
humana asociados a la exposición a agroquímicos (Altieri,
1999).
En Argentina, este modelo de desarrollo agropecuario basado en la llamada “revo- lución verde” se ha consolidado (Gárgano, 2022)
y legitimado
en el
“consenso de las commodities” (Svampa, 2019). Parti- cularmente, en la provincia
de Salta y el resto del noroeste argentino,
la expansión de la agricultura moderna, impulsada
por
el agronegocio y el cultivo de commodities
como la soja, el maíz y el poroto ha generado
una serie de impactos ambientales entre los que se destaca la pérdida de bosques por deforestación, con un incremento exponencial en la superficie
cultivada (Schmidt, 2019). Este fenómeno trae aparejados la pérdida de biodiversidad y la reducción
en la provisión de servicios ecosistémicos, esenciales tanto para el funcionamiento de los agroecosistemas como para la vida humana (IPBES, 2016).
Por otra parte,
la expansión de la agricultura moderna en la provincia
provocó impactos sociales por la expulsión
y destrucción de los modos
de producción
y reproducción
de la vida de las poblaciones locales, como también problemáticas socio-sanitarias con afectaciones sobre la salud de
las poblaciones por exposición a agrotóxicos (Schmidt,
2019). A su vez, se ha producido una
erosión de los saberes locales
y ancestrales que históricamente han demostrado ser más respetuosos con los bienes naturales y comunes, y que contribuyen a la conservación de la biodiversidad y al fortalecimiento del tejido comunitario
(Altieri & Toledo, 2010).
Frente a este escenario, la Agroecología surge como
un paradigma alternativo que tiene el potencial de transformar los sistemas
productivos hacia una agricultura sustentable desde el punto de vista ecológico, económico
y socio-cultural. La Agroecología
es considerada una ciencia,
una serie de prácticas
y un movimiento social, por lo que incluye múltiples dimensiones. Las prácticas productivas de este paradigma
incluyen técnicas, conocimientos
y saberes
locales y ancestrales integrados con los saberes científicos; mientras
que, como movimiento social, es una propuesta política
orientada a la soberanía alimentaria (Sarandón & Flores, 2014). Desde un punto de
vista científico, la Agroecología es un nuevo campo de conocimientos, un enfoque, y una disciplina que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la agronomía, la ecología,
la sociología, la etnobotánica y otras ciencias
afines, con un fuerte componente ético, para generar conocimientos, validar y aplicar estrategias
adecuadas para diseñar, manejar y evaluar
agroecosistemas sustentables (Sarandón & Flores, 2014).
La Agroecología es puesta en práctica desde hace décadas
a lo largo y ancho del mundo y en
Latinoamérica es promovida
por movimientos sociales como la Vía Campesina, que se
consolidan y multiplican en los territorios
(Altieri & Rosset,
2018). Asimismo, en los
últimos años ha ganado reconocimiento en la academia y en organismos internacionales como la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Inclusive, en algunos países se reconocen procesos de institucionalización -débil y
marginal- de la Agroecología
a partir
de
su inclusión en ámbitos
académicos y en organismos públicos (Pérez &
Gracia, 2021; Monkes & Easdale, 2023).
En ese marco, en 2020 se creó en nuestro país la Dirección Nacional
de Agroecología (DNAe) que funcionó
hasta su cierre con la llegada
de un nuevo gobierno nacional
en diciembre de 2023. Una de las acciones
promovidas por la DNAe fue la creación
de Nodos Agroecológicos Territoriales (NAT)
cuyafinalidadfuecrearentornosmultiactorales y procesos de articulación intersectorial para promover innovaciones institucionales que permitan potenciar el escalamiento de la
Agroecología en los territorios (Ciccorossi et al., 2022). En la práctica
la estrategia inicial
de los Nodos privilegió el rol de las Universidades Nacionales, en especial de las facultades de agronomía del país como promotoras de la articulación. De esta manera, en los primeros
meses del 2023, con la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional
de Salta (UNSa) como anfitriona, se iniciaron las actividades
del NAT Salta.
En este artículo
interesa analizar
el caso del NAT Salta, como un ámbito de articulación intersectorial para el escalamiento de la
Agroecología, reconociendo las oportunidades y desafíos
emergentes ante un escenario de múltiples crisis. Para esto, se abordan los
siguientes objetivos específicos: a) describir el contexto de gestación del NAT Salta, en el marco
de un proceso de institucionalización marginal
de la Agroecología; b) documentar las actividades desarrolladas en sus
casi dos años de funcionamiento; c) caracterizar a los
actores que conforman el NAT; e d) identificar los desafíos que surgen en el formato “NAT” a partir del escenario político y económico actual.
METODOLOGÍA
Los hallazgos que se presentan forman parte de una investigación más amplia guiada por el enfoque de la Investigación Acción Participativa (Fals Borda, 1992; Méndez et al., 2018) la cual se caracteriza por involucrar
a los miembros de una comunidad o grupo en el proceso de investigación como agentes de cambio
y no como objetos de estudio. En este
sentido cabe mencionar que los autores
del presente artículo forman parte del NAT Salta y que los interrogantes que orientan el trabajo
forman parte de inquietudes emergentes en el diálogo
sostenido entre los actores
que integran NAT.
A
partir de una estrategia metodológica cualitativa, mediante observación participante,
se relevaron, sistematizaron y analizaron datos
de la mayoría de las actividades realizadas en el marco del NAT entre inicios
del 2023 y finales del 2024. También se incluyeron entrevistas realizadas a técnicos de instituciones y dos
encuestas autogestionadas destinadas a caracterizar a los participantes del Nodo. La primera encuesta
se realizó en el marco de
la primera reunión del NAT Salta en julio de 2023, a partir de un formulario on-line, tanto
para los asistentes al encuentro como aquellos interesados en participar del nodo. A partir
del mismo se obtuvo
información acerca de las personas que consideran
que trabajan bajo el paradigma agroecológico en instituciones, organizaciones y como productores/ as agropecuarios/as. Además, cada actor identificó logros y desafíos
para fortalecer la Agroecología. Un año más tarde se realizó
una segunda encuesta distribuida entre los participantes del nodo (Espinosa-Rubiano et al., 2024). La misma relevó información sobre los roles, grado de participación, expectativas y miradas sobre la Agroecología.
RESULTADOS
Algunos antecedentes para el abordaje de la institucionalización de la Agroecología
Hacia fines de la década de los 70s aparecieron los primeros
programas de investigación
y dos libros que incorporan el componente social de la
Agroecología de forma explícita (Gliessman, 2013). En 1982 se publica en Chile el libro de Miguel
Altieri “Agroecología: bases científicas de la
agricultura alternativa” que fue adoptado por
las ONGs vinculadas al sector campesino
de
América Latina;
así también, la publicación
fue valorada por estudiantes y profesores/as de Facultades de Agronomía que comenzaban a cuestionar la agricultura convencional. Hacia los 80s y 90s fueron
especialmente las ONGs: Movimiento Agroecológico LatinoAmericano (MAELA) y el Consorcio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo (CLADES) las que expandieron la Agroecología en la región (Gliessman, 2013; Altieri, 2015).
En los 90s desde España, Eduardo Sevilla-
Guzmán y su equipo desarrollaron el cuerpo teórico de la sociología agroecológica, que luego fue reforzado por las contribuciones etnoecológicas de Victor Manuel Toledo, de la Universidad Nacional de México.
El programa de España tuvo impacto
en la formación de agroecólogos/as con una visión social crítica y muchos de ellos/as crearon
programas universitarios en México,
Argentina, Bolivia
y Brasil. Paralelamente, Peter Rosset publica su libro “The Agroecología Greening of the Revolution” donde cuenta el trabajo conjunto entre agrónomos/as y campesinos/as cubanos para ofrecer
una alternativa productiva a la isla que enfrentaba el periodo especial
donde el subsidio
soviético de petróleo,
fertilizantes, pesticidas, tractores, entre otros, llegaba
al fin (Altieri, 2015).
La corriente más académica
de la Agroecología se consolidó a nivel regional
en 2007 a través de la creación
de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología
(SOCLA). En 2014, participóenla Conferencia Internacional de Agroecología organizada por FAO en Roma. Si bien la Conferencia significó un hito en la incorporación de la Agroecología en la agenda internacional, no hubo sesiones que tratasen de las políticas
de comercio, cultivos transgénicos o soberanía alimentaria. Por esto, desde la SOCLA y la Vía Campesina
alertaron sobre los intentos
de cooptación de la Agroecología, es decir de despojarla de su
contenido político promoviendo la idea errónea de que los métodos agroecológicos pueden coexistir
junto a la agricultura convencional (Altieri, 2015; Altieri & Rosset, 2018).
En Argentina, Reyes-Neuhauser et al. (2019)
sostienen que la difusión de la Agroecología se dio en la convergencia de dos vertientes de actores, una a través
de organizaciones, movimientos sociales
y ONGs. Destacan el Movimiento Nacional Campesino
Indígena, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el Movimiento Campesino de Córdoba, entre otros,
y movimientos sociales
como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT),
el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) rama rural, a lo que se puede agregar
la Red Nacional de Municipios y Comunidades
afines a la Agroecología (RENAMA). La segunda vertiente
de actores es identificada con el campo académico/científico y con
epicentro en la Universidad de La Plata y la Universidad de Buenos Aires, como también, a partir del 2018 en la Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE).
Asimismo, recién en los últimos
años la Agroecología experimentó momentos
de institucionalización, con su incorporación marginal en políticas e intervenciones
públicas e incluyéndose de modo incipiente en los programas universitarios (Pérez &
Gracia, 2021).
Los programas de desarrollo rural
emergentes de las focopolíticas de los 90s, en el marco de la implementación de políticas neoliberales,
constituyeron un antecedente
para la institucionalización de la Agroecología en nuestro país.
Estos programas orientaron sus acciones
a la promoción de la agricultura familiar, campesina
e indígena, visibilizando al sector en
cuanto a su relevancia
en la producción de alimentos y al
cuidado y valoración de los territorios y los procesos identitarios. Sin embargo, los proyectos que implementaron
no contenían de forma
explícita el enfoque
de la Agroecología, por lo menos
hasta los últimos
años de su existencia.
Se puede mencionar al Programa Pro Huerta nacido en 1990 en el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) pensado
para la autoproducción de alimentos orgánicos o sin uso de agrotóxicos, en los sectores más
vulnerables. Hasta su cierre
a mediados
del 2024, Pro Huerta era un programa
con participación y financiamiento del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación y la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. También el Programa Social Agropecuario (PSA), creado en 1993 como un programa
de crédito,
asistencia técnica y capacitación que, luego de los vaivenes institucionales en los cuales
subió y bajó de rango (convirtiéndose en Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, luego en Sub secretaría y finalmente en Instituto para la Agricultura Familiar Campesina e Indígena,
antes de cerrarse en 2024)
incorporó en los últimos años de su existencia el paradigma de la Agroecología.
En 2005 el INTA creó el Programa Nacional
de Investigación y Desarrollo
Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar
con el objetivo de generar, adaptar
y validar tecnologías para el desarrollo sustentable de la agricultura familiar. En ese marco
se conformó el Centro de Investigación
y desarrollo tecnológico para la Agricultura
Familiar (CIPAF) con institutos distribuidos por grandes
regiones, correspondientes a las
áreas pampeana, noreste,
noroeste, región Cuyo y región Patagonia.
No obstante, según Sarandón & Marasas (2015) el único instituto
que desarrolló un marco teórico
basado en el enfoque
agroecológico fue el IPAF región pampeana
localizado en La Plata. Más recientemente, desde INTA se crearon
los Grupos de Abastecimiento Local (GAL) y la Red de Agroecología (REDAE).
También resultó
relevante la capacitación gratuita
en Agroecología que desde INTA se propició mediante
un curso online,
masivo y abierto, en 2019 y 2020.
En 2015, el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación creó el
Programa destinado al Fomento
del Uso de Bioinsumos (PROFOBIO) y cinco años más tarde, lo que sería un hito en la institucionalización de la
Agroecología, la Dirección
Nacional de Agroecología (DNAe), asumiendo
al frente, el entonces
presidente de la RENAMA. Múltiples razones pueden explicar
este anclaje institucional: la expansión de experiencias
agroecológicas con larga trayectoria a lo largo y ancho del
país; la validación y apoyo por una parte de las organizaciones y movimientos sociales
de la agricultura familiar,
campesina e indígena; la presencia de profesionales con trayectorias
formativas en Agroecología, en general con técnicos del sector público,
vinculados a los programas de desarrollo mencionados arriba; la legitimación alcanzada en organismos internacionales como la ONU, incluyendo a la
Agroecología en los Objetivos del Desarrollo
Sostenible, así como por la FAO. Además, el arribo de un Gobierno
Nacional con una agenda
progresista que habilitó su creación, en 2020.
En sus 4 años de existencia, la DNAe no contó
con presupuesto para sus actividades; sin embargo,
se realizaron importantes acciones que permitieron visibilizar y escalar la Agroecología en el territorio nacional.
Una de ellas fue la articulación con Cambio Rural, un
programa dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que, si bien
ya funcionaba desde 1993, fue a partir de su interacción con la DNAe cuando comenzó
a fomentar la creación
de grupos de productores
para la transición agroecológica. En 2024, antes de que el programa
sea desfinanciado completamente por el Gobierno
Nacional, apoyaba a más de cien grupos de productores
en la transición agroecológica.
Otra iniciativa promovida desde la DNAe y
que interesa especialmente mencionar aquí es la promoción de los Nodos Agroecológicos Territoriales. Los NAT se crean con el objetivo de conformar espacios
de interacción entre múltiples actores
de los territorios, para promover el escalamiento de la producción agroecológica, impulsar
circuitos de agregado de valor y explorar alternativas de comercialización, capacitación, investigación y extensión (Espinosa-Rubiano et. al., 2024). En el momento del cierre de la DNAe existían
13 Nodos Territoriales en distintos puntos del territorio nacional. Es importante destacar que la propuesta
no buscaba explícitamente generar un espacio formalizado en alguna de las instituciones, aunque sí se orientaba a promover la articulación entre instituciones y otros actores. Justamente, la intención
era que la continuidad de los NAT no dependiera de
los vaivenes
de las políticas institucionales.
En 2022 la DNAe propuso
el proyecto “NAT”
promoviendo que las
Facultades de Agronomía del país se constituyeran en las motorizadoras de la articulación. Hasta ese entonces, con pocas excepciones (la UBA y la UNLP), el anclaje
académico de la Agroecología había sido incipiente
o marginal.
En Salta, la incorporación
institucional de la Agroecología es promovida con más claridad desde 2020, coincidiendo con el momento de creación de la DNAe. La última gestión de la SAFCI (luego INAFCI) impulsó
el enfoque agroecológico institucionalmente.
Algunos/as funcionarios/as y técnicos/as
que se incorporan en esta etapa provenían
de organizaciones sociales con experiencia de trabajo en Agroecología con el sector campesino e indígena, no obstante, otros/as técnicos/as que trabajaban desde los inicios
de esta institución habían recibido formación
en Agroecología y promovían
formas alternativas a la agricultura convencional, enfatizando el cuidado de los bienes
comunes y naturales. De acuerdo con una de las profesionales
extensionistas: “la incorporación se concreta
a través de uno de los cuatro ejes principales de la intervención, llamado Formación, Innovación y Tecnificación Productiva. En 2021 se impulsa
una capacitación virtual
desde Nación destinada
a técnicos/as, por otro lado, se realiza un diagnóstico y se implementan módulos agroecológicos, con fondos provenientes de la Dirección de Asistencia Técnica y Capacitación que fueron ejecutados hasta 2022. También estaba la operatoria de PROTAAL,
Programa de trabajo, arraigo y
abastecimiento local, que
entre sus condiciones especificaba que la producción debía ser agroecológica” (comunicación personal con extensionista despedida del INAFCI, marzo, 2024).
Además, se promovió la creación de un Centro
de Promoción de Semillas Nativas y Criollas (CEPROSENA). Todo este proceso que se describe
se vio paralizado con el cierre del INAFCI en 2024, por decisión
del Gobierno Nacional.
Por su parte y como se describe arriba,
el Programa Cambio Rural incorporó el enfoque
agroecológico a partir de la articulación
con la DNAe. En 2023 se
desarrollaron una serie de capacitaciones a cargo de la DNAe, dirigida a los agentes de proyectos en los que se abordaban los principios de la Agroecología a partir de encuentros teórico- prácticos. En Salta, al momento en que el programa es desfinanciado completamente, contaba con al menos
8 grupos agroecológicos y en transición, en distintos puntos de la provincia (Comunicación personal con un
ex trabajador del programa, marzo de 2025). En
algunos casos, el trabajo con los grupos se
articulaba con acciones del INAFCI e inclusive con las agencias de extensión
de INTA donde el anclaje
institucional se produjo de forma más fragmentada, con acciones
desde el programa Pro Huerta,
las ediciones de las escuelas abiertas
de Agroecología, el Centro
Demostrativo Agroecológico y una
experiencia de arroz a secano en el norte de la provincia (Comunicación personal con
extensionista del INTA, marzo de
2025).
El relato hasta aquí no pretende
ser exhaustivo, pero sí
mostrar el recorrido, si bien marginal
y débil, pero sostenido
de
la Agroecología en las instituciones. La situación resulta aún más compleja ante el proceso actual de reestructuración del Estado (desfinanciamiento de áreas orientadas
a
los sectores más vulnerables y el accionar
que favorece a los
sectores
concentrados de la economía). Para analizar
esta y otras cuestiones emergentes a continuación se presenta el caso del NAT en
Salta.
El
NAT en Salta
El Nodo Agroecológico Territorial de Salta inició sus actividades en junio de 2023 con la Facultad
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta como
anfitriona y la participación de múltiples actores
vinculados a la producción agrícola. Durante el primer encuentro
presencial se acordaron algunos
objetivos como articular actividades con los
municipios, realizar un
encuentro para hijos/as de productores/as que han elegido continuar
en la actividad, ante la necesidad de crear oportunidades para el arraigo
rural. También se planteó
avanzar en la construcción de Sistemas Participativos de Garantías (SPG) como forma colectiva de validación, valorización y diferenciación para la producción agroecológica, involucrando tanto a consumidores como productores. En el ámbito de la Universidad, se propuso incorporar el paradigma de la Agroecología de forma transversal en el nuevo plan de estudios
de la carrera de Ingeniería Agronómica de la UNSa.
A partir de ese primer
encuentro presencial se desarrollaron una serie de reuniones y actividades que involucraron a distintos actores. Entre
las iniciativas del Nodo se incluyó
la creación de la feria “Viene de esta Tierra”, a partir de una propuesta de la Facultad de Ciencias Naturales
de la UNSa para el fortalecimiento de la agricultura familiar. La feria se realiza de manera quincenal desde julio de 2023 en los pasillos externos de la Facultad, siendo un espacio de comercialización y promoción en el que participan aproximadamente 20 productores/as
y elaboradores/as en transición agroecológica. Uno de los debates emergentes de la organización de la Feria
fue la delimitación de la Agroecología. Ante la ausencia
de algún tipo de certificación, surge la necesidad de definir quién hace Agroecología y quién no, y acompañar la transición en aquellos que pretenden emprender este desafío.
También se gestó y coordinó el dictado de una Diplomatura de Extensión Universitaria en Agroecología, un espacio de formación logrado
a partir de la articulación entre Finca La Huella
(establecimiento productivo
agroecológico), la Facultad de Ciencias Naturales, la Secretaría de Extensión
Universitaria (UNSa) y el Instituto
Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
Además, docentes integrantes del NAT y de la diplomatura mencionada impulsaron
un proyecto de investigación desde donde
se ha
iniciado un proceso de recopilación
y sistematización de información sobre experiencias agroecológicas de la
provincia.
El enfoque agroecológico no pudo ser incorporado formalmente en el nuevo plan de
estudios de la carrera de Ingeniería
Agronómica, ya que los cambios
realizados estuvieron orientados
a ordenar
contenidos y eficientizar los espacios
curriculares para reducir el tiempo
de permanencia
de los/
as estudiantes en la carrera.
No obstante, se acordó
trabajar con el equipo
docente para incorporar la problemática ambiental
y social asociada a la sustentabilidad de la producción agrícola
de manera transversal a partir de la
resolución de problemas concretos en la región
y el
abordaje en las prácticas de formación de la carrera.
Por otro lado, el NAT ha desempeñado un papel importante en el apoyo a productores/ as y organizaciones para la presentación de proyectos a convocatorias de financiamiento,
facilitandoelaccesoarecursosparalatransición agroecológica, así como el acompañamiento a establecimientos productivos para obtener la certificación “Slow Food km 0” de la asociación civil Slow Food Internacional, que impulsa el consumo
de alimentos saludables y sostenibles, de proximidad y de estación
e incentiva la compra directa a pequeños
productores.
Caracterización de los
actores
del
NAT Salta
La primera encuesta distribuida a los actores del NAT Salta fue respondida por 45 personas.
Si bien luego de su conformación se incorporaron otros actores, se tomó
este primer relevamiento como punto de partida para su caracterización. Los actores que conforman
el nodo fueron principalmente productores/ as, elaboradores/as y/o comercializadores/as (60%),
mientras que el restante
40% estuvo conformadoporrepresentantesdeinstituciones, entre
las cuales estuvieron INTA, UNSa, Cambio Rural, Escuelas técnicas,
INAFCI, SENASA, INTI y personal del Gobierno de la
Provincia de Salta.
Entre las actividades que realizan bajo el enfoque agroecológico
(pudiendo seleccionar más de una),
la mayoría de los/as encuestados/as señaló: producción agrícola o ganadera (55%), elaboración de productos (46%), comercialización (29%), actividades de educación
(31%), extensión (31%), investigación (27%),
gestión pública (18%), entre otras. Si bien la mayoría
de los/as encuestados/as (31%)
realizan sus actividades en la ciudad de Salta, hubo representación de un gran número
de localidades a lo largo de la provincia, incluyendo
los departamentos de La Caldera, Metán, y en menor proporción Cerrillos, Rosario
de la Frontera, Rosario de Lerma,
Cafayate, Güemes,
San Martín, San Carlos, La Viña, Anta, Cachi y Chicoana
(Fig. 1).
Los actores encuestados identificaron como logros relevantes que contribuyen a la Agroecología la difusión de prácticas y conceptos a través del dictado de cursos,
talleres de actualización, capacitaciones,
intercambios de experiencias.
Otro logro
identificado fue la conformación de coope- rativas y asociaciones (u otros grupos informales) de productores/as, así como la incorporación de participantes a espacios
que ya existían. También
se realizaron ferias
y espacios de comercialización específicos, fundamentalmente con acompañamiento
institucional (INTA e INAFCI), se
amplió el mercado gracias
al reconocimiento de las
propiedades de los productos agroecológicos y la presencia un mayor número
de consumidores que solicitan este tipo de productos. Entre
otros logros se mencionaron la mejora en la calidad de los alimentos
producidos (alimentos más sanos, inocuos), la utilización de técnicas que optimizan el uso del suelo y del agua, la
reducción de gastos en insumos
químicos, y el abastecimiento de alimentos
a la familia o comunidad local.
Se solicitó a los/as encuestados/as que señalen los obstáculos o dificultades que limitan la expansión de la
Agroecología
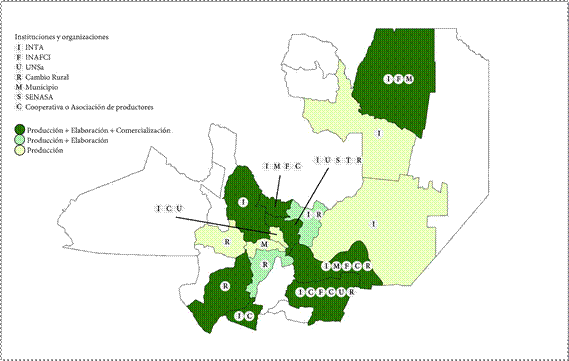
Figura 1. Mapa de actores del Nodo Agroecológico Territorial Salta, detallando la producción, elaboración y/o comercialización de productos agroecológicos en cada Departamento y la presencia
de instituciones u organizaciones con las que articulan
los actores encuestados. Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas.
en su territorio. Varias
de las respuestas coincidieron en identificar una limitación de tierras disponibles para la producción, así como
el acceso al agua. Dado que muchos/ as productores/as arriendan los campos
en los que producen, se dificulta el desarrollo
de estrategias a largo plazo, necesarias para planificar la transición hacia una producción agroecológica. Al mismo tiempo, existe
una presión por parte de la agricultura convencional para acceder a espacios nuevas
tierras para ampliar la producción. Por otro lado, se
perciben falencias en el apoyo del Estado a la producción agroecológica a través de políticas públicas, acompañamiento y facilidades de financiamiento, percibiendo una falta de interés de parte de las instituciones estatales. Además, algunos
actores perciben que la cantidad
de establecimientos productivos agroecológicos es escasa y las experiencias no están debidamente documentadas, por lo que se debería mejorar la
difusión de las mismas, así como de los beneficios potenciales de la Agroecología. Para ello, se sugiere la asistencia técnica con herramientas que ayuden a promover
este modelo de producción, así como la disponibilidad de profesionales formados en este paradigma.
También se identifica una cultura productiva conservadora, arraigada al manejo químico para el control de plagas, y con una tendencia
a evitar los riesgos de incorporar prácticas alternativas. Finalmente, se señala la necesidad
de valorizar la producción agroecológica y fomentar las redes de comercialización, para aumentar el número de consumidores que demanden este tipo de productos.
La segunda
encuesta distribuida entre los/as participantes/as del NAT Salta, fue respondida por 20 personas.
Un 35% de los/ as participantes/as se identificaron como técnicos/as o extensionistas, un 20% como investigadores o docentes, y un 10% como
funcionarios públicos, todos/as
ellos/as pertenecientes a instituciones estatales como el INTA, INAFCI,
SENASA, Cambio Rural y la Facultad de Ciencias Naturales (UNSa). Un 20% de los/as encuestados/as fueron productores/as, todos/as ellos/as
reconocieron
encontrarse en un proceso
de transición hacia la Agroecología. Los/as productores/
as relevados se dedican
a la producción de lácteos,
hortalizas, legumbres, miel, vid, especias y otros productos.
Resulta relevante la reciente
incorporación de referentes de pueblos originarios al NAT, especialmente a través de la posibilidad de comercializar sus productos
en la Feria Viene de esta Tierra.
Por otra parte,
el 45% de los encuestados afirmó integrar cooperativas, asociaciones, redes u organizaciones sociales.
Sobre las expectativas que los actores
expresan sobre el NAT, se destaca
la posibilidad de generar redes y articulaciones que permitan visibilizar y escalar la Agroecología a través de la construcción de conocimientos, la difusión de prácticas, la creación de certificaciones, la incidencia en políticas públicas, entre
otras.
En cuanto a los actores que integran el NAT Salta, se puede identificar una marcada heterogeneidad en cuanto a sus experiencias formativas. A grandes rasgos, un grupo de
actores son productores/as que por diferentes factores (económicos, culturales) cuestionan el modelo productivo dominante y buscan una alternativa en el paradigma
agroecológico. Para ellos el Nodo podría representar un espacio de apoyo técnico,
así como identitario y una oportunidad para encontrar nuevos mercados que agreguen valor
a su producción. Por otro lado, un grupo de actores pertenecen a instituciones estatales (educativas, de investigación, de extensión o de
gestión) en las que la Agroecología comienza a incorporarse, aunque de manera incipiente,
en sus agendas. Dentro de este grupo también
existen trayectorias diversas, tal como se describe arriba (con formaciones académicas en Agroecología, de iniciativa personal, otras con apoyo institucional y con experiencia de trabajo en organizaciones
sociales).
Asimismo, los perfiles institucionales reflejan las orientaciones de las acciones
y el énfasis en alguna u otra de las dimensiones de la Agroecología. Desde
el INAFCI se reconoce una larga experiencia de trabajo con organizacionesdelsectorcampesinoeindígena,
incluyendo fuertemente el componente político de la Agroecología en el fortalecimiento de procesos organizativos (cooperativas, ferias, etc.). No obstante, también
se acompañó el reemplazo de productos de síntesis química por biopreparados y la incorporación
de tecnologías de procesos.
En el
INTA
y
en Cambio Rural se
reconoce un mayor énfasis en propuestas técnicas y orientadas a productores de distinta escala,
aunque también se implementa el acompañamiento de ferias de la
agricultura familiar lo que atendería a la dimensión social y política
de la Agroecología.
En el mapa (Fig. 1) se puede observar la distribución territorial de los/as
productores/ as y elaboradores/as y del sector de la comercialización que se identifican con el paradigma agroecológico (relevadas en las encuestas antes mencionadas); así también se incluyen las instituciones con las cuales esos/
as actores se articulan. El solapamiento de ambas
informaciones expresa
la importancia del trabajo territorial de las instituciones vinculadas a la agricultura familiar y el fortalecimiento de la Agroecología. Por otra parte, también puede reconocerse una concentración de actores e instituciones en los
departamentos del centro
de la provincia dando cuenta de las dificultades del NAT para articularse con territorios más alejados.
DISCUSIÓN
El Nodo Agroecológico Territorial Salta constituyeuncasodearticulaciónintersectorial que pretende escalar la Agroecología, a partir de un grupo de actores
heterogéneos que identifican una agenda en común. Si bien la creación de los Nodos
fue motorizada por una
política pública (aunque
débil y marginal), no tiene una formalidad institucional, decisión explicitada en su gestación con la finalidad de que los Nodos
no quedaran a merced de los
vaivenes de las políticas institucionales. No obstante, en un contexto de desfinanciamiento
de las instituciones, programas
y acciones orientadas a la agricultura familiar, a la educación
e investigación en el sector público,
resulta un desafío sostener
las acciones que se
vienen desarrollando. Las instituciones
implicadas en estas acciones
necesitan contar con recursos y personal para poder apoyar la transición de la producción agropecuaria hacia un modelo
que garantice la sustentabilidad en todas sus dimensiones. De
lo contrario, la incorporación de la Agroecología a sus agendas seguirá
constituyendo sólo un proceso
de legitimación en el que se la
reconoce, pero de manera marginal y sin generar
una transformación en el
sistema productivo en el largo
plazo.
Dentro de las actividades que se llevan a
cabo en el marco del NAT Salta se pueden reconocer
acciones vinculadas alaconstrucción y validación del conocimiento agroecológico y de apoyo a la comercialización expresando el carácter multidimensional de la Agroecología. También se destaca la capacidad
de diálogo interdisciplinario e interinstitucional donde cada actor aportó desde su formación, perfil y trayectoria de trabajo en la construcción de propuestas de acción en
el marco del enfoque
agroecológico.
Una cuestión emergente
en la organización de actividades del Nodo giró en torno
a la dificultad de establecer los límites de la
Agroecología y los procesos de transición,
sobre todo al calificar ciertos productos o establecimientos como “agroecológicos”.
¿Qué es Agroecología y qué no es? ¿Cómo reconocer procesos de transición hacia una producción agroecológica? ¿Cuánto tiene que durar
ese proceso? son algunos de los
interrogantes que surgen al intentar incluir
experiencias de producción que podrían encontrar un lugar en este paradigma. Un debate en este sentido
se vincula a las posibles alianzasconotrosactoresdelsectoragrícolaque si bien no se reconocen
como agroecológicos expresan
propuestas productivas alternativas al modelo convencional, como la agricultura orgánica, regenerativa o biodinámica.
Como propuesta para la delimitación de qué
aspectos tener en cuenta para considerar
que una producción es agroecológica, surge acompañar la creación de Sistemas Participativos de Garantías como una alter- nativa
a la certificación, para diferenciar y
valorar estas experiencias. El NAT Salta tiene el desafío
de acordar los criterios y generar
las herramientas técnicas para implementar esos SPG, teniendo
en consideración las voces de todos sus actores y con el recaudo
de que se incluyan no solo aspectos
técnicos y científicos, sino también los sociales, políticos y organizativos de la Agroecología (Giraldo & Rosset,
2016). También se puede articular con los municipios para acompañar la elaboración
de ordenanzas de fomento de la Agroecología, un aspecto que ha
crecido en los últimos años gracias al accionar de la RENAMA.
El rol de los diferentes actores es clave
para lograr articular las dos formas
de escalamiento en las que se
expande la Agroecología: por un lado, el escalamiento vertical
o institucional, a través de políticas públicas, programas, ordenanzas de fomento y regulación del uso de insumos químicos, entre otros; y por otro lado el escalamiento horizontal, que consiste en la
difusión en los territorios de los procesos
de transición a la Agroecología (Altieri
& Rosset, 2018). Esto último puede ser implementado tanto por los propios productores y sus organizaciones (asociaciones, cooperativas), así como también por personal de instituciones con presencia territorial. Así, se reconoce que el NAT tiene el potencial
de generar los espacios en los que se dé dicha articulación, y también podría estar a
cargo
de evaluar
los efectos de los procesos que se ponen en marcha. Esto a su vez pone en evidencia
la importancia de la presencia de instituciones
en el territorio articulando con productores/
as.El acompañamiento institucional en los distintos aspectos de la transición hace que los propios productores se perciban como agroecológicos y tengan noción de que sus actividades se enmarcan en este paradigma. Es clave que este acompañamiento se enfo- que no solo en los aspectos
técnicos de la producción agroecológica, sino también en la recuperación de saberes campesinos e indígenas, en la construcción de nuevos conocimientos, el asesoramiento en la orga- nización/cooperativismo,
el
fortalecimiento de las redes de comercialización, entre otros aspectos socio-políticos.
Finalmente, dentro de las problemáticas
para el escalamiento de la Agroecología, los/as integrantes del NAT Salta destacaron algunas que están
directamente vinculadas a la
necesidad de políticas públicas:
acceso a tierra,
agua y otros bienes comunes
y naturales; así también la falta de fuentes de financiamiento adecuadas y de asesoramiento
técnico para la transición agroecológica. En este sentido,
resulta un desafío escalar la Agroecología en un contexto
político adverso para el
sector clave para la misma: la agricultura familiar, campesina
e indígena. Para que la Agroecología trascienda
su reconocimiento marginal
y logre un impacto real en el sistema productivo, es necesario fortalecer espacios de participación efectiva y mecanismos de articulación intersectorial, teniendo
en cuenta las problemáticas particulares de cada territorio, así como las necesidades de los
actores involucrados. En este sentido, el NAT Salta puede desempeñar un rol clave como
espacio de construcción colectiva, siempre que cuente con el respaldo
de políticas públicas que permitan sostener y extender sus
iniciativas en el tiempo.
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a los ex trabajadores de INAFCI y Cambio Rural que facilitaron documentación y prestaron testimonio
y a las sugerencias realizadas por un revisor
anónimo. Este trabajo fue realizado en el marco del
Proyecto CIUNSa Tipo A N° 2885.
REFERENCIAS
Altieri, M. (1999). Agroecología, Bases cientí- ficas para una agricultura sustentable, Montevideo:
Editorial Nordan - Comunidad.
Altieri, M., & Toledo, V. (2010).
La revolución agroecológica de América Latina: Rescatar la naturaleza, asegurar la soberanía
alimentaria y empoderar al campesino. El
otro derecho, 42,
63-202.
Altieri, M. (2015), Breve reseña sobre los
orígenes y evolución de la Agroecología en América Latina. Agroecología, 10 (2), 7-8. https://revistas.um.es/agroecologia/article/ download/300771/216191/1030611
Altieri, M. & Rosset, P. (2018). Agroecología. Ciencia
y Política. Sociedad
Latinoamericana de Agroecología.
Ciccorossi, E., Muñoz, G. & Cerdá,
E. (Comps.) (2022). Nodos
Agroecológicos Territoriales. Tejer redes para expandir
la agroecología. Primer encuentro del Nodo Agroecológico Territorial Zavalla. Facultad de Ciencias Agrarias, Zavalla. https://www.magyp.gob. ar/sitio/areas/agroecologia/_pdf/Nodos- Agroecologicos-Territoriales.pdf?103523
Espinosa-Rubiano, C., Ataide, S. & Geronazzo, A. (2024). La construcción de los NATs Salta y Jujuy (Argentina), alcances y desafíos para el escalamiento de la agroecología. X Congreso
Latinoamericano de Agroecología, 23
al 25 de octubre, Asunción, Paraguay.
Fals Borda, O. (1992).
La ciencia y el pueblo: Nuevas
reflexiones. En: María Cristina Salazar
(coord.) La investigación-acción participativa: inicios y desarrollos. Editorial Popular: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Sociedad Estatal Quinto
Centenario.
FAO. (2018). The
10 Elements of Agroecology: guiding the transition
to sustainable food and agricultural systems. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://openknowledge.fao.org/ server/api/core/bitstreams/3d7778b3-8fba- 4a32-8d13-f21dd5ef31cf/content
Gárgano, C. (2022).
El campo como alternativa infernal. Pasado y presente
de una matriz
productiva ¿sin escapatoria? Buenos Aires: Ediciones Imago
Mundi. Primera edición.
http://sedici.unlp.edu.ar/ handle/10915/152538
Giraldo, O. F. & Rosset,
P. M. (2016). La agroecología en una encrucijada: entre
la institucionalidad y los movimientos sociales. Guaju, Matinhos, 2 (1), 14-37. https://doi. org/10.5380/guaju.v2i1.48521 Gliessman, S.
R. (2013). Agroecología: plantando las raíces de la resistencia. Agroecología, 8(2), 19-26.
https://revistas.um.es/agroecologia/article/ download/212151/168371
IPBES (2016). The assessment report of the intergovernmental sciencepolicy platform on biodiversity and ecosystem services on pollinators,
pollination
and
food
production.
S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, and H. T. Ngo, (eds). Secretariat of the intergovernmental sciencepolicy platform on biodiversity and ecosystem services, Bonn, Germany. 552 pages. https://www.ipbes.net/sites/default/ files/downloads/pdf/individual_chapters_
pollination_20170305.pdf
Mendez, V.
E., Caswell, M., Gliessman, S. R., Cohen, R., & Putnam,
H. (2018). Agroecología e Investigación-Acción Participativa (IAP): Principios y Lecciones de Centroamérica. Agroecología, 13 (1), 81-98. https://revistas. um.es/agroecologia/article/view/385691
Monkes, J. & Easdale,
M, (2023). Agroecología periurbana en la
Argentina
del siglo XXI: de los márgenes
a la estatalidad. Mundo Agrario
24(57). https://doi. org/10.24215/15155994e222
Pérez, D. & Gracia,
M. (2021). Sentidos
en disputa. El proceso de
institucionalización de la agroecología en Argentina. Revista Latinoamericana de Estudios Rurales, 6 (12).
https://ojs.ceil-conicet.gov.ar/index.php/ revistaalasru/article/view/764
Reyes-Neuhauser, M. V. Goites,
E. & Cittadini;
R. (2019). Experiencias latinoamericanas, definiciones conceptuales y disputa
de sentidos en torno a la Agroecología. XI Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios
y Agroindustriales. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
Sarandón, S. & Flores,
C. (2014). Agroecología: Bases teóricas para el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables. Editorial de la
Universidad Nacional de La Plata (EDULP). https://doi.org/10.35537/10915/37280
Sarandón, S. & Marasas,
M. (2015). Breve historia de la agroecología en la Argentina: orígenes, evolución y perspectivas futuras. Agroecología, 10, 93- 102. https://revistas. um.es/agroecologia/article/view/300861
Schmidt, M. (2019). (In) justicias ambientales, territoriales y socio-sanitarias en el Chaco salteño, Argentina. Folia
Historica del Nordeste, 35 mayo-agosto. https://doi. org/10.30972/fhn.0353575
Svampa, M. (2019). Las fronteras
del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. CALAS. Universidad de Guadalajara. https:// doi.org/10.2307/j.ctv2f9xs4v
& Pablo Gorostiague*
Artículo de acceso abierto
bajo Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA
4.0)