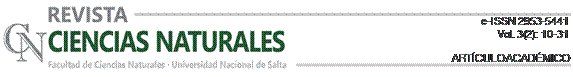
Historia de la Volcanología en Argentina
History of Volcanology in Argentina
José G. Viramonte1,2,3* , Ricardo N. Alonso4
, Ricardo N. Alonso4 , Víctor A. Ramos5
, Víctor A. Ramos5 , Raúl Becchio2,3
, Raúl Becchio2,3 , Marcelo Arnosio1,2,3
, Marcelo Arnosio1,2,3  , Walter Báez1,2,3
, Walter Báez1,2,3 , Emilce Bustos1,2,3
, Emilce Bustos1,2,3 , Agostina Chiodi1,2,3
, Agostina Chiodi1,2,3 , Alfonso Sola1,2,3
, Alfonso Sola1,2,3 , Rubén Filipovich1,2,3
, Rubén Filipovich1,2,3  , Néstor Suzaño1,2
, Néstor Suzaño1,2 , Mirta Quiroga1,2,3
, Mirta Quiroga1,2,3 , Florencia Reckziegel1,2
, Florencia Reckziegel1,2 , Lorenzo Bardelli1,2
, Lorenzo Bardelli1,2  , Natalia Salado Paz1,2,3
, Natalia Salado Paz1,2,3 , Agustina Villagrán1,2,3
, Agustina Villagrán1,2,3 , Esteban Bertea1,2
, Esteban Bertea1,2 , Macarena Parra1,2
, Macarena Parra1,2  , Olivia Arenas1,2,3
, Olivia Arenas1,2,3 , Marcos Morfulis1,2
, Marcos Morfulis1,2 , Isaac Burgos1,2
, Isaac Burgos1,2 , Facundo Apaza1,2
, Facundo Apaza1,2 , Mercedes Cirer1,2
, Mercedes Cirer1,2 & Santiago Retamoso1,2
& Santiago Retamoso1,2
1. Instituto de Geología
del Noroeste Argentino
(GEONORTE), Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, (A4408FVL) Salta, República Argentina. *joseviramonte@yahoo.com.ar;
2. Instituto de Bio y Geociencias del NOA, CONICET-Universidad Nacional de Salta, Av. 9 de julio 14, (4405) Rosario
de Lerma, Salta, República Argentina.
3. Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta. Av. Bolivia
5150, (A4408FVL) Salta, República
Argentina.
4. Centro de Investigaciones de la Geodinámica y Análisis del NOA (CEGA-CONICET) - Instituto
Superior de Correlación Geológica (INSUGEO-CONICET), Universidad Nacional de Salta.
Av. Bolivia 5150, (A4408FVL) Salta, República Argentina.
5. Instituto de Estudios
Andinos “Don Pablo Groeber”
(IDEAN), Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Buenos Aires,
Intendente Guiraldes 2160, Ciudad de Universitaria, Pabellón II, (CI428EGA), Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. República Argentina.
RESUMEN
El trabajo presenta
una breve historia
sobre los orígenes de la volcanología a nivel mundial
y latinoamericano, y de su desarrollo a lo largo del tiempo, para luego describir específicamente cómo ha sido ese proceso
en la República Argentina. Se incluye
una breve descripción del impacto de distintas erupciones volcánicas que afectaron en los últimos 100 años, así como la reacción de la población. Asimismo,
se destaca el rol desempeñado tanto
en instituciones nacionales e internacionales como de varios
volcanólogos argentinos.
Palabras clave: Cadena Volcánica Andina; Erupciones Volcánicas; Riesgos
volcánicos.
ABSTRACT
A brief chronicle on the origins
of worlwide and Latin
American volcanology is presented, its development through
time, and a description of this process
in Argentina. The impact
of different volcanic
eruptions that have affected the Argentine
territory over the past 100 years and the response
of the population to these phenomena are reported. The role of various Argentine volcanologists in national and international institutions is also highlighted.
Keywords: Andean
Volcanic Chain; Volcanics
Eruptions; Volcanic
risks.

Arenas, O., Alonso, R. N., Apaza, F., Arnosio, M., Báez, W. A., Bardelli, L., Becchio, R., Bertea, E., Burgos, I., Bustos, E., Chiodi, A., Cirer, M., Filipovich, R., Morfulis, M., Parra, M., Quiroga, M., Ramos, V. A., Reckziegel, F., Retamoso, S., Salado Paz, N., Sola, A., Suzaño, N., Viramonte, J. G. & Villagrán, A. (2025). Historia de la Volcanología en Argentina. Revista Ciencias Naturales 3(2), 10-31. https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s29535441/jd249c1bs
Recibido: 5/7/2025 Aceptado: 30/9/2025 Publicado: 8/10/2025 Editora:
Teresita Ruíz
INTRODUCCIÓN
Desde los propios orígenes
de la humanidad, los volcanes
han producido una fuerte influencia tanto en la vida, mitos y costumbres de distintas civilizaciones del mundo. Ello es debido, no solo a que es uno de los fenómenos geológicos más impactantes y espectaculares que ocurren en nuestro planeta,
sino por los diversos
efectos que producen
en las comunidades, especialmente
las más cercanas, que han condicionado fuertemente sus vidas. A ello se suma el hecho que el volcanismo activo, está muy presente
en áreas donde surgieron
civilizaciones tan importantes como la azteca,
maya, incaica, griega, romana,
hiita, japonesa, malaya, entre
otras. Solo basta recordar la gran influencia de los volcanes Popocatépetl, Nevado de Toluca y el Pico de Orizaba en la vida de los Aztecas
en México; el Volcán de Fuego, Pacaya y Acatenango en la vida de los Mayas en Guatemala; la gran erupción
de la caldera de Santorini (1530/1500 a. de C.) en el mar Egeo (Grecia) que hizo desaparecer la cultura Minoica
y surgir la leyenda
de la Atlántida; la gran erupción del Vesubio
del 79 descripta por Plinio el Joven, que destruyó Herculano y Pompeya;
el continuado efecto
de los 111 volcanes
de Japón que han esculpido la vida, las costumbres y el propio
carácter de los japoneses y muchos otros ejemplos, largos de enumerar.
Las erupciones volcánicas no solo tienen un efecto directo e inmediato
sobre vidas y bienes de las personas,
sino que, al introducir grandes cantidades de ceniza en la atmósfera, producen cambios climáticos muy importantes a nivel planetario
a largo plazo. En la antigüedad produjeron grandes sequías, seguidas de ham- brunas
y hasta la caída de importantes imperios. Téngase en cuenta que la erupción del volcán Toba en las Filipinas, 75.000 años atrás, casi produce la extinción del Homo Sapiens.
Este supervolcán (Self & Blake, 2008; Kappelman, et al., 2024),
ubicado en la isla de Sumatra
en Indonesia, explotó y desprendió
una masa de aproximadamente 2.800 km3 que es al menos
12 veces mayor a la erupción volcánica
más grande de la historia reciente.
La ciencia infiere que el evento desencadenó un invierno
volcánico global que duró
cerca de siete años y produjo
una caída de las temperaturas de unos 3-3,5℃,
que cambió el curso de la historia.
La
Volcanología
La volcanología, como la mayor parte de las ciencias naturales,
más allá del permanente deseo del conocimiento en sí mismo, está marcada por la ambición
del hombre de conocer y controlar
las fuerzas de la naturaleza, en este caso, los volcanes,
para al menos, tratar de mitigar el efecto de sus erupciones. Más recientemente, se suma el interés por la energía geotérmica, en muchos casos,
estrechamente ligada al volcanismo.
Debemos puntualizar aquí, que considera- mos a la volcanología moderna,
como la cien- cia que estudia
integralmente los volcanes: sus características, composición, estructuras, génesis, desarrollo, mecanismos eruptivos,
efectos que producen sobre la población y sus bienes, el medio ambiente y el clima,
la determinación de los peligros
volcánicos y el riesgo geológico que involucran, así como
también, el uso de la energía
geotérmica. Es importante destacar que, en muchos casos,
so- bre todo hasta
hace algunos años, se habían considerado como estudios volcanológicos, a trabajos sobre rocas volcánicas que en reali-
dad eran estudios petrológicos, petrográficos, tectomagmáticos y otros.
a) Sus inicios
Al igual que la historia y desarrollo de otras ciencias,
la volcanología tiene también
tres etapas principales: 1) Etapa supersticiosa, en la que las creencias
y los mitos religiosos dominan en gran medida el conocimiento; 2) Donde las primeras
contribuciones científicas buscan reconciliar las observaciones y las
creencias y 3) Conocimiento científico, que se inicia con Willian Hamilton en el siglo XVIII, se plasma con la teoría de la Deriva Continental de Alfred Wegener y se cristaliza
con el desarrollo de la Tectónica
de Placas, con la que comienzan a comprenderse y correlacionarse con mucha más claridad los mecanismos, que no solo causan erupciones, sino también
terremotos y otros fenómenos geológicos.
Vulcano en la mitología Greco-Romana es el Dios del Fuego y los volcanes, hijo
de Júpiter y Juno, esposo de Venus e identificado con el Dios griego Hefesto. Según De Natura Deorum de Cicerón, existieron cuatro vulcanos: 1) hijo
de Apolo y Minerva,
2) Opas nacido de Nilo, 3)
descendiente de Júpiter y de Juno que tenía la fragua de Lemmos y 4) nacido
de Memalio y que sometió
las islas próximas a Sicilia
(Vulcania). Etimológicamente lo más probable es que Vulcano derive
de la lengua Latina y esté relacionado con el rayo (fulguere, fulgur,
fulmen). También hay autores que lo derivan
del cretense, irlandés y ruso. Dios del Fuego y de elaboración de los metales a
Vulcano se le ofrendaban las armas tomadas a los enemigos
en las batallas en la antigua Roma. Vulcano es el patrono
de los oficios relacionados con los hornos, como los cocineros, panaderos
y herreros. Virgilio y Plinio
el Viejo narran y nombran a Vulcano
como padre reconocido de Servio
Tulio, uno de los
reyes más admirados de Roma, mientras que Plinio el joven es considerado el primer “volcanólogo” debido a sus detalladas descripciones de la erupción
del 79 del Vesubio
que produjo la destrucción
de la ciudad de Pompeya y Herculano
y la muerte de su tío Plinio
el Viejo. Uno de los templos más importante y antiguos en Roma,
era el Volcanal, erigido en su honor y estaba localizado en la Colina Capitolina, una zona
al aire libre en la comarca noroccidental del Foro Romano, donde había un altar en donde ardía permanentemente un fuego. Sin los productos del volcanismo, son inimaginables los monumentos, puentes
y canales que caracterizan el imperio Romano,
todos ellos realizados a base de la famosa
“puzolana”, una toba vítrea
que mezclada con cal reaccionaba y formaba el “Cemento
Romano”, que posibilitó su construcción.
b)
Volcanismo en las Américas
La conquista de Nicaragua
comenzó solo 30
años después de que Cristóbal Colón llegara a América en 1492. En ese momento, los volcanes Masaya y
Momotombo en la actual
Nicaragua, estaban en erupción simultáneamente. Masaya,
fue el primer lago de lava permanente observado por los europeos (Fig. 1), lo que produjo
una fuerte impresión e interés en él. La descripción más famosa
fue llevada a cabo por Blas del Castillo
en 1538. Su odisea fue descrita
detalladamente por Fernández de Oviedo
y Valdez (1851), quien dedica numerosos capítulos de su gran libro,
a dar cuenta de los diferentes incidentes (Viramonte & Incer-Barquero, 2008).
Durante más de un siglo hubo una gran controversia sobre la naturaleza de este fenómeno.
Algunos creían que era la “Boca
del Infierno”, mientras que otros veían
con avidez en la lava,
una fuente de oro o plata. Este hecho dio lugar a
muchos intentos de demostrarlo. Viramonte & Incer Barquero (2008),
describieron detalladamente los mitos aborígenes sobre
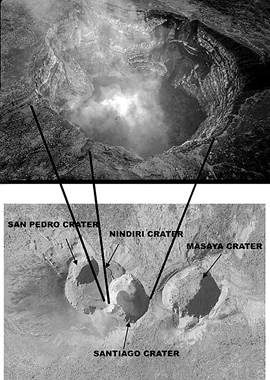
Figura 1. Complejo Volcánico Masaya, Nicaragua. Fotografía aérea de los cráteres Nindirí, Masaya, San Pedro y Santiago. (Foto inferior). Fotografía oblicua mostrando detalle de los cráteres Nindirí y Santiago.
(Fotografía superior). Las líneas oblicuas marcan idénticos sitios en ambas fotos que evidencian que los cráteres Santiago y San Pedro no existían
en el siglo XVI. Foto: J. Viramonte).
este volcán,
así como las diferentes ideas y
la evidencia aportada por los españoles para determinar si se trataba
o no de la Boca del Infierno. Asimismo, en ese trabajo,
se exponen las primeras descripciones geológicas, así como interesantes interpretaciones encontradas en las crónicas. También se narra
el primer descenso
a la boca del volcán para extraer muestras
de ese “oro”, una verdadera
proeza para la época. A partir de estas descripciones, se propone una interpretación volcanológica que contribuye a la comprensión de la historia
eruptiva y la evolución del complejo volcánico
de Masaya, uno de los sistemas de cámaras magmáticas someras más grandes de Centroamérica.
El 19 de febrero de 1600 el volcán Huay- naputina (Romero,
2019), ubicado a 65 km de
la ciudad de Moquegua en Perú, presentó una gran erupción
de tipo Pliniana, la cual es con- siderada una de las cinco mayores erupciones volcánicas que han ocurrido en el planeta en
los últimos 500 años. Esta erupción lamentablemente, provocó
la desaparición de numero-
sos
pueblos localizados en sus inmediaciones, así como una significativa disminución de los flujos de humedad provenientes del Atlántico Norte que afectan Sudamérica, lo que indujo un fuerte
cambio en el clima, especialmente de Bolivia, Chile
y norte de Argentina, pro- duciendo
bajas de temperaturas y sequías
a nivel regional por un tiempo prolongado. Las consecuencias globales
de dicha erupción lle- varon a que el 1601, sea el año más frio de los últimos
600 años de acuerdo a estudios
dendrocronológicos. Pinturas
europeas de la época, muestran
lagos helados que destacan
esos periodos fríos. Las maderas
de árboles que sufrieron el stress térmico de aquellos años,
son las que sirvieron para la fabricación de los famosos violines
Stradivarius. Se es- pecula que esta erupción
fue aún mayor que la del Krakatoa
(de Silva & Zielinski, 1998) (Fig. 2). Periodos
fríos a nivel global, se vol- vieron a repetir con la erupción del Tambora
en 1815, que caracterizó a la década de 1810 como
una de las más frías. La independencia argentina estuvo signada por esa época helada, como puede apreciarse en las vestimentas de las ilustraciones de la época. Todavía
el pla- neta estaba
viviendo la “Little Ice Age” (LIG), lo que alimentó el feedback negativo helado.

Figura 2. Una litografía de 1888 de la erupción del volcán Krakatoa ocurrida el 27 de agosto de 1883 (informe
del Comité Krakatoa de la
Royal Society, Londres,
Trubner & Co.,
1888).
Las erupciones volcánicas en los Andes de Sudamérica, fueron
motivo de sacrificios de personas
especialmente en la cultura Inca, denominadas como rituales Capaccocha. Se han detectado
numerosos sacrificios de niños
y niñas en distintos
volcanes sudamericanos. Los más famosos son los del Misti, el volcán tutelar de la ciudad de Arequipa, que ha sido uno de los que más interés ha despertado.
Hacia el año 1450 el volcán
Misti entró en erupción
y el emperador Inca Yupanki, realizó “rogativas para aplacar su ira”. En el mundo Andino se creía que los dioses influenciaban los fenómenos
naturales, como terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y sequías. Por eso se ofrendaban niños como mensajeros a los dioses
para que todo volviera a la
“normalidad”. Estudios recientes han revelado que fueron ocho los niños
sacrificados en el cráter del volcán Misti, en el mayor ritual inca de este tipo que se haya encontrado hasta la fecha.
Otro gran hallazgo ha sido en el cráter del volcán Llullaillaco en la provincia
de Salta, Argentina, donde se encontraron una doncella y dos niños extraordinariamente bien conservados (Ceruti,
2012).
La erupción del Llaima de 1640 fue única
en la historia. En plena Guerra de Antuco, impactó
tanto a mapuches como a españoles
según Alonso de Ovalle
(1646). La descripción realizada por este autor, es una de las primeras referencias a un volcán en erupción en la Cordillera de Chile (Fig.
3).
Gran influencia
ha tenido los volcanes y otros fenómenos
geológicos sobre los
Mapuches. Particularmente ilustrativo es el mito referido al combate entre dos serpientes Trentrén and Kaikai,
que representan el Océano
y la Tierra. El primero continuamente tratando de cubrir
la tierra y Kaikai,
tratando de aflorar
sobre el mar para salvar sus habitantes (Bastías et al., 2021).
Asimismo, Guaman Poma de Ayala (1615), (1980), realiza en su obra una de las primeras menciones de erupciones volcánicas en América, ilustrando la caída de cenizas en las ciudades de Arica y Arequipa
afectadas por la gran
erupción del volcán
Huanaputina del año 1600 (Fig. 4 y 5).

Figura 3. Erupción del volcán Llaima Chile, de 1640
(Alonso de Ovalle, 1646).
Es necesario también mencionar, la expedición mineralógica de los hermanos
Heuland. El director del Real Gabinete de Historia
Natural de Madrid don José Clavijo,
convenció en 1793 a las autoridades, para comisionar a dos expertos
en producciones naturales, los hermanos Conrado
y Cristiano Heuland,
alemanes de gran competencia en cuestiones de Mineralogía, discípulos de la famosa Escuela de Minas de Freiberg, fueron
comisionados por el Rey, para escribir la “Historia Físico Mineralógica de aquellos Reynos”
(Barreiro, 1929). Parten de Buenos Aires hacia Mendoza en 1795 y llegados
a las primeras serranías
de las Sierras Pampeanas de San Luis se suben a los cerros inmediatos. Es así que ascienden al volcán el Morro y de allí se sorprenden al ver “una alta corrida
de cerros que se dirige al Norte, y qual se acabe declinando siempre en un llano a poca distancia, por la parte de acá del referido Morro, presentando montañas y montañuelas cónicas, tan regularmente
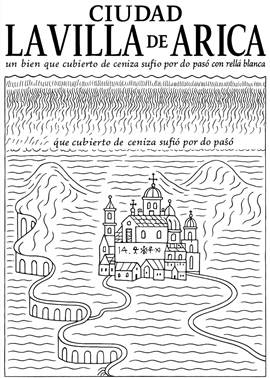
Figura 4.
Caída de ceniza en Arica por
la erupción del Huaynaputina 1600 (Guamán Poma de Ayala, 1615,
1980).
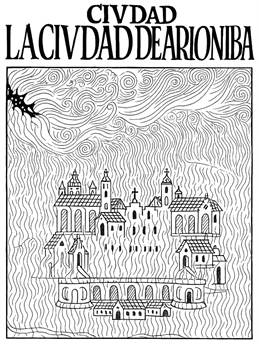
Figura 5. Caída de ceniza en Arequipa por la erupción del Huaynaputina 1600 (Guamán
Poma de Ayala, 1615, 1980).
formadas, que son bien apropósito para la curiosidad de un Naturalista”. Esta descripción parece
coincidir con el alineamiento de volcanes neógenos
que sobresalen en el paisaje
de la Sierra de San Luis y son los primeros
en reconocer esos volcanes y su lineación.
Por otro lado, es preciso tener en cuenta,
las primeras observaciones sobre volcanes
de los que en aquellos
tiempos se denominaban “naturalistas”. Tadeo Haenke, científico checo, que llegó al Perú en 1790 con la expedición de Alejandro
Malaspina, asciende
al volcán Misti, constituyendo la primera ascensión de un profesional a un volcán en actividad en Sudamérica (El Misti Volcán
Tutelar de Arequipa, EGASA; Ramos & Alonso,
2018).
Alejandro von Humboldt,
el sabio prusiano que visitó el reino de la Nueva España entre 1799 y 1804, realizó diversas
observaciones, con especial atención
del fenómeno eruptivo acontecido en la noche del 29 de septiembre de 1759 en el volcán Jorullo,
“remoto paraje de la Tierra Caliente
de Michoacán” (Humboldt, 2003; Alonso Núñez & Marín Tello, 2009).
El volcán
Antuco, de casi tres mil metros
de altura, ubicado en la región del Bío Bío. Chi- le, hoy Parque Nacional
Laguna de la Laja, es el protagonista de la escena. Cuatro
visitantes huyen desesperados ante la imprevista erup- ción.
Un plácido paseo se convirtió
en un sál- vese quien pueda
(Fig. 6) (Gay, 1844-1871).

Figura 6. Volcán Antuco (Chile) en erupción (Gay, 1844-1871).
c) Nacimiento de la volcanología moderna
En 2024 se cumplieron 82 años del nacimiento del volcán Paricutín en México,
que fue el primer volcán
que la ciencia
moderna vio nacer un 20 de febrero de 1943, crecer y
poder estudiar durante nueve años, lo que constituyó un importante hito en la historia de la volcanología moderna
(Fig. 7). Recordemos que el volcán surgió de repente en un campo arado, mientras
su dueño, Dionisio
Pulido, sembraba. Pintores como Gerardo Murillo
(Dr. Atl, 1943), han inmortalizado con libros y pinturas ese fenómeno. Cientos
de geólogos mexicanos y de todo el mundo visitaron y estudiaron este volcán, pero la presencia
que más sobresale es la de Ezequiel
Ordóñez, ingeniero y precursor de la volcanología en México. Lucero Morelos Rodríguez es la responsable del acervo del volcán Paricutín, protegido
en el Archivo Histórico del Instituto de Geología
(AHIG) y autora de la Reseña de” Infierno en el paraíso. Nacimiento y evolución del volcán El Jorullo”
(Hurtado Torres,
2008; Morelos Rodríguez, 2009).
El geólogo Polaco-Francés Haroun Tazzieff, fue uno de los primeros
que a mediados del siglo XX comenzó
a estudiar y documentar sistemáticamente los volcanes activos,
realizando mediciones directas
en los volcanes, con instrumentación muchas veces por él desarrolladas. Puede considerarse que es uno de los geólogos que mayor impulso

Figura 7. Erupción del volcán Paricutín (Estefanía Cervantes, documento del Archivo
Histórico del Instituto de Geología
de México - AHIG).
le dio a la Volcanología. Es sumamente conocido por su serie de películas sobre volcanes
activos, entre
las que se cuentan
“Les Rendes-vous du diable”, “Le volcán Interdit”, “Entre terre et ciel”
y muchas más. Intentó
sin
éxito descender al lago de lava del Volcán
Niragongo a los fines
de extraer trozos
de lava. El poeta y artista Jean Cocteau
le llamó “el poeta del fuego”.
Maurice y Katia Krafft fue un matrimonio que dedicaron su
vida al estudio de los volcanes y que murieron
por el efecto de un flujo piroclástico del volcán Unzen (Japón) en 1991,
mientras estudiaban este volcán. Sus estudios, descripciones, libros y filmaciones de erupciones, entre las que se cuentan entre muchas
otras¸ La Fournaise, volcan actif de l’île de la Réunion;
Volcans, le réveil de la Terre;
Dans l’antre du Diable volcans d’Afrique, Canaries et Réunion; Volcans et tremblements de terre; Volcans et dérives des continents, fueron pioneras y produjeron un importante avance en la volcanología mundial.
Como no podía ser de otra manera,
especial mención debe realizarse a numerosos
científicos italianos modernos, que desde el
siglo XIX desarrollaron investigaciones y actividades volcanológicas principalmente orientadas ala disminución del riesgo volcánico de los cuantiosos volcanes allí existentes. Entre los más conocidos, se pueden
citar entre numerosos otros, a Giuseppe Mercalli
que fue un sismólogo, vulcanólogo y sacerdote italiano, creador de la escala sismológica que lleva su nombre.
Mario Gemmellaro (1773- 1839), vulcanólogo galardonado en 1829 con
la medalla de oro de la Academia
de Ciencias de Berlín,
por haber demostrado que el Monte Etna es en realidad un conjunto de pequeños
volcanes. Fue el que en 1804 hizo construir un refugio-observatorio denominado la Casa “degli Inglesi”
o “Casa di Gemmellaro” que desde entonces
permitió el control de
dicho volcán. El profesor Gaetano Ponte aprovechando la erupción del 1923 obtiene fondos para construir el Primer Observatorio Volcanológico Universitario de Europa cuya sede se establece en Catania.
El Observatorio Vesubiano, fue fundado
en 1841 y es el más antiguo del mundo en el campo de la vulcanología.
Fue creado por orden del rey Fernando II de las Dos Sicilias.
Su construcción empezó en 1841 y finalizó en 1845.
En 1926, el rico banquero Immanuel Friedländer fundó
el Instituto de Vulcanología en Nápoles y Alfred Rittmann
se convirtió en su primer director.
Su trabajo se centró en el monte Vesubio
y en la isla de Isquia. Esto dio lugar
a su primera gran obra: “Evolución y diferenciación de los magmas del Soma y el Vesuvmagmas” (Rittmann, 1933).
Más recientemente
numerosos volcanólo- gos entre muchos
otros, tales como F, Barberi, C. Bonadonna,
R. Cioni, A. Colombi,
S. Co- rrado, A. Costa, L. Civetta, P. Gasparini, G. Giordano, R. Mazzuoli, F.
Inoccentti, G. Orsi, M.
Rosi, R. Santacroce, R. Sulpizio,
desarro- llan su actividad principalmente en distintas universidades como las de Pisa, Roma Tre, La Sapienza,
Nápoles, Bari, Firenze,
Federico II entre otras, así como en instituciones como el INGV que ha reunido
últimamente todos los observatorios volcanológicos italianos
(Vesubiano, Etneo y otros),
el Departamento de Protección Civil y en diversas dependen- cias del CNR.
Clive Oppenheimer (2011) profesor del Departamento de Geografía
de la Uni- versidad
de Cambridge, es un volcanólogo británico y profesor de volcanología en el
departamento de esa universidad, que se ha especializado en el estudio
de los volcanes de la Antártida. Este investigador ha sido uno de los primeros en utilizar las imágenes
satelitales y facilidades aeroespaciales para los estudios
volcanológicos y ha realizado
numerosas contribuciones al conocimiento
de los volcanes de los Andes. Asimismo,
se ha convertido en un best seller internacional con sus libros de divulgación sobre volcanes
y volcanismo (Oppenheimer, 2023).
En tiempos recientes vale la pena
recordar algunas de las más importantes erupciones históricas tales como las del Laki, Islandia
en 1783; Tambora,
Indonesia en 1815; Krakatoa,
Java-Sumatra, en 1883; Mont Pelé en el Caribe
en 1902; Monte St. Helens, Estados
Unidos en 1985; Nevado
del Ruiz, Colombia, en 1985; Pinatubo, Filipinas en 1991, que en conjunto
produjeron miles de muertos, grandes desastres muchas veces en lugares
lejanos al propio volcán
debido a la generación de tsunamis o flujos densos
y cambios climáticos que modificaron radicalmente la vida de las comunidades afectadas.
La Volcanología en Argentina
Las características geológicas y geodiná-
micas de la Argentina
hacen que los volcanes activos,
estén localizados fundamentalmente en la Cordillera de los Andes. Mayoritaria- mente estos volcanes
están situados en territo- rio chileno
o en el límite internacional y muy pocos propiamente en territorio argentino. Como ya hemos referido en otras ocasiones, la situación de Argentina
respecto a las erup- ciones volcánicas es curiosa, ya que en general los volcanes activos están en Chile, (o en
Perú), pero por las características de los vien- tos dominantes en la región
que soplan casi permanentemente del oeste hacia el este, los
productos piroclásticos de sus erupciones ma- yoritariamente caen y afectan
a la Argentina.
En Argentina, sin contar los volcanes de la Antártida, pueden
contabilizarse 39 volcanes
activos propiamente en territorio argentino y 120 entre Chile y Argentina, la mayoría de los cuales
se distribuye en una cadena volcánica
que arranca en Perú y que penetra por la Cordillera Occidental por Jujuy, Salta, Catamarca
y La Rioja y tras una “zona de silencio volcánico” en la zona central de Argentina, reaparecen volcanes activos
en el centro sur de Mendoza continuando por la Patagonia, hasta Tierra del Fuego.
En la
Antártida, sin contar los Montes Erebus,
Terror y las Islas Georgias
y Sandwich del Sur, el volcanismo activo está localizado principalmente en las Islas Shetland del Sur. En la Isla Decepción se han desarrollado diversas
erupciones en tiempos modernos,
siendo las últimas en 1967, 1969 y 1970
(Viramonte et al., 1974; Ortiz et al., 1992; Aparicio et al., 1997).
Este volcanismo ha sido por largos años estudiado
por el Instituto Antártico
Argentino en cooperación con la Universidad Nacional de Salta y el CONICET (Programa
Vulcantar), liderados por Néstor Fourcade
(IAA) y José Viramonte (UNSa- CONICET), donde participaron numerosos geólogos entre los que se destacan Antonio Irazábal, Ricardo Omarini,
Ricardo N. Alonso,
Iván Petrinovic, Miguel Galliski,
Corina Risso, Claudio
Parica, Nilda Menegatti y otros. La relación entre José Viramonte y el grupo
volcanológico español del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC), dirigido originalmente por el Prof. Fuster Casas y continuado por Vicente
Araña, fue motivo de una intensa
colaboración con colegas
de España (F. Anguita, R. Ortiz Ramis, A. Aparicio, J. Vila, R. Soto, etc.) que derivó
finalmente en la construcción de la Base Antártica Española
en Decepción. Asimismo,
las relaciones previas con volcanólogos de la Universidad de Pisa, Italia, permitió
una fuerte cooperación con investigadores italianos tales como R. Mazzuolli y F. Inoccentti.
Luego de algunos años de inactividad estos estudios afortunadamente han sido retomados por un grupo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires liderados
por Mariano Augusto
y Pablo Forte.
Cronológicamente es necesario relatar
que Falkner (1774),
realiza una de las primeras
observaciones sobre la caída de cenizas en la zona pampeana
de Argentina, describiendo que el cielo se obscureció y que una lluvia de cenizas se depositó hasta más allá del Río de la
Plata. Aclara correctamente que las
cenizas son de origen
volcánico diciendo “This was caused by the eruption
of a volcano near Mendoza:
the winds carryng the light ashes to the incredible distance
of 300 leagues or more”. En su valioso mapa que acompaña
este trabajo, ilustra
el mismo con un volcán
en actividad (Fig. 8).
Bodenbender (1889), quien en 1887
realizó una expedición a Neuquén, por encargo
del Instituto Geográfico Argentino, publica un detallado mapa con importantes observaciones geológicas, entre las cuales se destaca: haber conocido el volcán Copagüe (Sruoga, 2016; 2021). Pablo Groeber
en los años 1920 y 1921 (Groeber
y Corti, 1920;
Groeber y Perazzo,
1941), realiza uno de los estudios pioneros
del volcán Copahue y de su sistema hidrotermal, haciendo ya notar la importancia del uso potencial de su energía
geotérmica.
El 10 de abril de 1932 cercano
a la frontera de Argentina
con Chile en la zona patagónica, se produjo
una gran erupción
en el volcán Quizapu
(Fig. 9), que es parte
del Complejo Volcánico Cerro
Azul-Descabezado Grande,
ubicado en la provincia de Talca,
Chile. La erupción
fue uno de los mayores
eventos volcánicos del siglo XX en esta región y
tuvo carácter pliniano,
arrojando entre 5 y 30 km3 de cenizas, que por efecto de los vientos dominantes del oeste cubrieron gran parte de la región
central de Argentina, llegando a la costa atlántica y afectando también a
Uruguay y sur de Brasil.
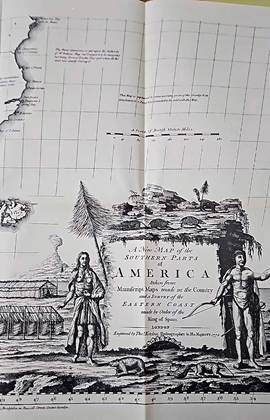
Figura 8. Caratula del Mapa de Falkner de 1774 mostrando un volcán en erupción.
La erupción
del volcán Quizapu, puede ser considerada como la piedra fundamental en el desarrollo de la volcanología moderna en Argentina. Las descripciones realizadas por Kittl (1933; 1944) de esta erupción, poseen
el enorme valor de haber inaugurado la investigación volcanológica en la Argentina, sobre la base del estudio sistemático de los volcanes
y sus productos, con el fin de establecer sus características y evaluar su peligrosidad y riesgo (Sruoga,
2016).
Los efectos climáticos y el impacto en las regiones proximales en el sur de Mendoza, particularmente en el Departamento de Malargüe,
así como en provincia de La Pampa fueron muy significativos. En la zona pampeana de Argentina es posible hoy, en muchas localidades, reconocer el depósito tobaceo que generó. Crónicas de la época refieren que muchas personas creyeron era el “fin del mundo”. En ciudades tan distantes como Salta, el conocido Cerro San Bernardo
que preside la ciudad, apareció
cubierto de cenizas. (Fuenzalida, 1941; Perdiguero, 1984; Hildreth & Drake, 1992; Zanardi, 1992; González Ferrán,
1995; Maksimov, 2008; Tilling,
2009).
Casi simultáneamente Keidel (1934), rea- liza estudios sobre los volcanes gemelos
de La Poma en el extremo
norte del Valle Calchaquí en Salta, en donde realiza consideraciones de las relaciones entre volcanismo y tectonismo
así como sobre la edad de dichos volcanes. Groeber (1938), publica
una corta pero apretada síntesis sobre La Payunia
donde describe las distintas unidades volcánicas de la misma.
Más modernamente
no hay que olvidar a C. R. Vilela y J. C. Turner, entre
otros, quienes en la década del 1960 realizaron diversas hojas geológicas que abarcan
el volcanismo de la Puna.

Figura 9. General Pico,
1932. Ceniza Volcánica.
Erupción del volcán Quitzapu. Colección
Filippini.
Peter Francis (Francis et al.,
1983), es el primero en reconocer la Caldera del Cerro Galán como una de las fuentes
de los enormes
mantos de ignimbritas que cubren extensas
zonas del Altiplano-Puna, originadas en numerosas
calderas allí existentes. Posteriormente varios trabajos
(de Silva, 1989; de Silva et al.,
2006; Allmendinger et al.,
1997; Coira et al., 1993; Gardeweg
&Ramirez, 1987, Guest, 1969 y trabajos
allí citados) han permitido constatar este fenómeno, proponiéndose la existencia
del denominado APVC (Altiplano Puna Volcanic Complex)
(De Silva, 1989) que cubre
más de 50.000 km2 con espesos mantos
de ignimbritas. Una de las más recientes ocurrida hace solo 4200 años (Viramonte et al., 2005; Báez et
al., 2020) es la generada
en la Caldera del Cerro Blanco
que dispersó cenizas
en gran parte del noroeste argentino las que llegaron
hasta la provincia de Santiago del Estero con depósitos de tefras.
A lo largo de los últimos
100 años, han ocurrido múltiples erupciones volcánicas
que han afectado al territorio
argentino (Quizapu,
1932; Hudson, 1991; Láscar, 1993 (Fig. 10); Llaima, 2007; Chaitén, 2008; Planchón-Peteroa, 1991, 2011 y 2018-2019; Cordón Caulle, 2011, 2015; Copahue, 2012; Calbuco, 2015), algunas de las cuales se muestran
en la Fig. 11 y que han sido objeto de numerosos estudios
por distintos grupos
de investigadores que se han ido conformando en distintas instituciones y universidades del país (Wes & Drake, 1992; Viramonte et al., 1994; Déruelle
et al., 1995; 1996; Aguilera
et al., 2006 a y b; Folch et al., 2008; Viramonte,
2013; Durant et al., 2012; Collini
et al., 2013;
Osores et al., 2013; Caselli et al., 2013),
entre muchos otros.
En este punto, es necesario referir
la existencia de distintos
grupos que realizan investigaciones volcanológicas que se han ido constituyendo a lo largo de los últimos
años. En Puerto Madryn provincia
de Chubut, el CENPAT (Centro
Nacional Patagónico) liderados por M. Haller,
recientemente fallecido, especialmente dedicados al estudio de
estructuras, conductos, cráteres
volcánicos, mares y evolución
del paisaje volcánico, principalmente de la región patagónica. Han colaborado con George P.L. Walker, renombrado volcanólogo británico y con Abel H.
Pesce, José E. Mendía,
Héctor A. Ostera, Andrés Folguera, Marco Gardini. Asimismo, en conjunto con José A. Naranjo
han realizado estudios
en el volcán Peteroa,
de donde surgió un boletín binacional con el mapa de riesgo volcánico
de dicho volcán, lo que sería el primer mapa de riesgo volcánico de Argentina.

Figura 10. Flujo piroclástico del volcán Láscar. Explosión del 19 de abril de 1993. Foto Jaques Guarinos.
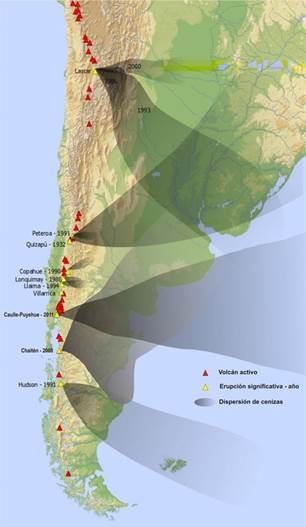
Figura 11. Áreas de dispersión de cenizas de algunas erupciones recientes que han afectado
Argentina (Viramonte
et al., 2001).
En la sede Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue, el GEA (Grupo de Estudios Ambientales) del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC) que dirigía
el Dr. Arturo Amos, incorpora en 1999 a Gustavo
Villarosa quien inicia
en colaboración con la Lic. Valeria
Outes los primeros estudios en Tefrocronología en la región del Lago Nahuel Huapi. El grupo ha crecido
y se ha consolidado y en el actualmente desarrollan sus investigaciones numerosas científicos tales como I.
Vergara, D. Beigt,
E. López, J.
Cottet así como becarios doctorales y posdoctorales
como Pablo Salgado,
Nahuel Losano entre otros.
El GEA ha generado
valiosos productos para la gestión
de riesgos volcánicos en la Patagonia
(modelado de lahares secundarios, análisis de impactos
de la caída de tefra sobre infraestructuras y sectores
productivos, impactos sobre los sistemas naturales, riesgos de avalanchas en contexto de caídas de tefra),
que permiten mitigar los riesgos
volcánicos de la región.
Luego de la creación
de la Universidad Nacional de Rio Negro en el año 2008 y posterior apertura de la carrera
de Licenciatura en Geología
en el año 2010, el Dr. A. Caselli
se
trasladó a esta casa de
estudios dinamizando la creación del Laboratorio de Estudio y Seguimiento de Volcanes
Activos (LESVA) en el año 2016. Actualmente en ese
laboratorio trabajan I. Fernández Melchor y A. Báez becarios posdoctorales y cuatro
becarios doctorales, S. Pereira Da
Silva, E. Martínez, R. Sale y G. Guerendiain. El LESVA realiza investigaciones volcanológicas de diferente
índole (volcanología física, geofísica, geoquímica, etc.) en numerosos
centros volcánicos, sobresaliendo sus aportes
relacionados a la actividad pasada
y actual del volcán Copahue en la provincia de Neuquén. Adriana Bermudez (CONICET) y Daniel del Pino (Universidad del Comahue) han desarrolado también diferentes trabajos volcanológicos especialmente referidos al volcán Puyehue.
En Malargüe el ICES (Centro
Internacional de Ciencias
de la Tierra, Comisión
Nacional de Energía
Atómica - Universidad Nacional de Cuyo. Argentina), diferentes geólogos han desarrollado distintas actividades volca- nológicas, especialmente referidas al volcán
Peteroa, la divulgación de diferentes estudios,
así como la realización del Encuentro
Internacional de Ciencias
de la Tierra que lleva actualmente 19 ediciones realizadas. Asimismo, en el Centro
Atómico Bariloche, también perteneciente a la Comisión
Nacional de Energía
Atómica, se avanza,
desde hace más de dos décadas, en el estudio
de tefras en testigos
de lagos de Patagonia
Norte, aprovechando facilidades geoquímicas como herramienta de correlación, en el Laboratorio deAnálisis porActivación Neutrónica. Durante estos años se formaron
múltiples tesistas de grado y se han desarrollado tesis doctorales en diferentes universidades de Argentina aplicando
tefrocronología y volcanología física en depósitos recientes y antiguos, como los
trabajos de Romina
Daga, Walter Alfonzo, Gastón Goldmann y Santiago
Retamoso.
En 1980 fue creado
El Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) por la Universidad Nacional de La Plata mediante
un convenio de cooperación entre
la UNLP, el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la
Comisión de Investigaciones Científicas
de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA).
En el CIG se desarrollan tareas de investigación volcanológica física y geoquímica
principalmente en campos volcánicos de los
Andes norpatagónicos así como en secuencias volcano-sedimentarias desde el Paleozoico hasta la actualidad.
Los investigadores fundadores del CIG
fueron Carlos A. Cingolani, Luís H. Dalla Salda,
Verónica Gómez de Posadas,
Adrián M. Iñiguez, Mario M. Mazzoni, Julio C. Merodio,
Carlos W. Rapela,
Osvaldo C. Schauer,
Luis A. Spalletti, Ricardo
Varela, Norma Brogioni, César Cortelezzi, Alfredo Cuerda,
Lihebe Herrera,
Jorge O. Kilmurray, Amalia M. Leguizamón y Mario E. Teruggi.
Mario Teruggi si bien se dedicó especialmente a la Sedimentologia y responsable de lo que es hoy la principal escuela sedimentológica argentina, fue asimismo el creador de los estudios
petroló-gicos en la Facultad de Ciencias Naturales, tanto en rocas de basamento
cristalino como en volcánicas.
“Las rocas eruptivas al microscopio su sistemática y su nomenclatura” (1951) y el “Léxico
Sedimentológico” (1963) que escribiera conjuntamente con Félix González
Bonorino y que constituyen piezas
fundamentales en los estudios de las rocas volcánicas en Argentina. Al momento
de su jubilación fue reemplazado por otro gran investigador volcanológico, Eduardo Llambias, un notable volcanólogo que desarrolló su tesis doctoral sobre el Payun Matru,
quien fue profesor
en la Universidad de Buenos Aires, numerosos años en la Universidad Nacional del Sur de Bahía
Blanca, profesor visitante
en distintas universidades argentinas y finalmente profesor
en la Universidad Nacional de La Plata donde se jubiló. A este investigador debemos la notable obra “Volcanes. Nacimiento, Estructura, Dinámica” (Llambias, 2009).
En este mismo centro desarrolló su actividad
Mario Mazzoni (1986);
Teruggi et al. (1978), quien
se
especializó en la temática del volcanismo y sus depósitos asociados, desarrollando el tema “Sedimentología
de rocas piroclásticas cenozoicas”, en el
Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de California, Santa Bárbara
(U.S.A.), junto al Dr. Richard V. Fisher. Sin duda él y su grupo
de trabajo ha constituido un pilar muy importante en el desarrollo de la Volcanología en Argentina.
Asimismo, Gabriela Badi de la Facultad
de Astronomía y Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata, desarrolla una importante actividad fundamentalmente referida al tremor
y sismos locales relacionados a la actividad
volcánica.
En la Facultad
de Ciencias Exactas
y Naturales de la UBA aparte
de los destacados profesores como F. Gonzalez
Bonorino, que publica entre otros, “Principios de Óptica Mineral” (1954)”, “Léxico Sedimentológico” (1956),
“Instrucciones para el uso de la
Platina Universal” (1957) e “Introducción a la Geoquímica” (1972)
y numerosas hojas
geológicas que, si bien no son obras de volcanología, han contribuido fuertemente al desarrollo de la misma.
Una de las primeras
geólogas de esta universidad que trabajó
especialmente con rocas volcánicas, fue Magdalena Koukharsky, realizando estudios principalmente en el NOA, seguidas por Corina Risso que trabajó
en el volcanismo Cretácico del NOA, luego en Antártida en la Isla Decepción
y en Payunia. Fue creadora
en 1993 del Observatorio Volcanológico Decepción, primer observatorio volcanológico argentino reconocido por la WOVO
(Directory of Volcano Observatories 1993-1994).
Asimismo, hay que destacar la labor de Marcela
Remesal, Flavia Salani
y Alicia Faveto, por sus numerosos trabajos
principalmente en el macizo de Somuncurá.
Más recientemente
dentro del Departamento de Geología se crea el Grupo de Estudios y Seguimiento de Volcanes
Activos (GESVA) donde trabajó originalmente A. Caselli y hoy desarrollan sus actividades Mariano Agusto, Laura Velez,
Clara Lamberti, Pablo Forte,
entre otros estudiando principalmente los volcanes Copahue
y Peteroa.
En estrecha asociación con esta Facultad y en asociación con el CONICET
hay que mencionar al Instituto de Geocronología y Geología
Isotópica (INGEIS), fundado por el Dr. E. Linares
el 23 de mayo de 1969, el que, al permitir autónomamente la datación geocronológica de las rocas,
ha sido un hito fundamental para el desarrollo de la volcanología en Argentina. Los objetivos principales son la realización y promoción de investigaciones en las áreas
de Geocronología, Geología
Isotópica, Hidrología Isotópica, Petrología y Sedimentología, Geoquímica, Geoeléctrica y Magnetotelúrica, Medio-ambiente, Agroambiente, Biogeoquímica y Arqueología Isotópica, ctualmente desarrollan sus actividades H.O. Panarello, M. Do Campo
y muchos otros.
En la Universidad de Córdoba, aparte de los primeros trabajos de J. Olsacher incluida
su visita a la Isla Decepción (Antártida) y E.M. Beltrán Casas, hay que tener en cuenta
los estudios realizados por Carlos
Gordillo y Andrés
Lencinas especialmente sobre el volcanismo
Cretácico de la serranía de Los Cóndores. Actualmente se destacan
los trabajos de I. Petrinovic quien originalmente trabajaba
en Salta y actualmente desarrolla su actividad sobre los Andes del Sur (Neuquén
y Mendoza), intentando contribuir desde la ciencia
básica con la exploración minera
y geotérmica. En la Universidad Nacional de Tucumán
se destacan los trabajos
de P. Grosse y F. Escalante, entre otros.
Un centro muy activo
y uno de los primeros
en Argentina en el desarrollo de estudios volcanológicos, es la Universidad Nacional de Salta,
Instituto GEONORTE
e IBIGEO (UNSa-CONICET). Muy conocido
desde hace tiempo por la impartición del “Curso
Internacional de Volcanología de Campo
en los Andes Centrales” que lleva más de 26 ediciones
y donde han participado cientos
de jóvenes volcanólogos de todas partes del mundo, especialmente de Argentina
y Latinoamérica. Asimismo,
ha tenido activa participación en los estudios
volcanológicos en la Isla
Decepción, Antártida llevando
a cabo el programa Vulcantar del Instituto Antártico Argentino por más de 10 años, cooperando con investigadores españoles e italianos
como ya se ha referido anteriormente. El grupo mantiene estrechas relaciones de cooperación con diversos centros volcanológicos de Argentina, América y Europa. Colaboraciones frecuentes con Centroamérica, mediante programas de la OEA, se han llevado a cabo con Nicaragua, Costa Rica y Guatemala
especialmente realizando trabajos
conjuntos con Martha Navarro (INETER-Nicaragua), Guillermo Alvarado (Universidad de Costa Rica) y Gustavo Chigna (INSIVUMEH- Guatemala). Una colaboración especial
con Italia se lleva a cabo desde hace varios años, sobre distintos aspectos del volcanismo de los Andes Centrales especialmente con investigadores de la Universidad Roma Tre tales como Guido Giordano
y S. Corrado, con La Universidad de Bari con Roberto Sulpizio,
con Universidad de Camerino C. Invernizzi, con Antonio Costa, (INGV) y con Antonio
Colombi (Protección Civil)
entre muchos otros.
Asimismo, este grupo participa activamente conjuntamente con la CONAE y el SMN, especialmente con la VAAC Buenos Aires
dependiente de este último, en la detección temprana y seguimiento de erupciones volcánicas que pueden afectar
Argentina como se describirá más adelante.
En ellos se han realizado numerosas tesis
doctorales especialmente referidas al volcanismo de los Andes Centrales. Participan actualmente investigadores como José G. Viramonte, Raúl Becchio, M. Arnosio, Walter Báez, Agostina
Chiodi, Emilce Bustos,
Rubén Filipovich, A. Sola, A. Ortiz, Carolina Montero López, Natalia Salado-Paz, Mirta Quiroga, Néstor Suzaño, Florencia Reckziegel y numerosos becarios
como Lorenzo Bardelli, Agustina Villagrán,
Facundo Apaza, Esteban
Bertea, Isaac Burgos, Olivia Arenas, Marcos Morfulis, Macarena Parra, Mercedes Cirer y Santiago Retamoso,
entre otros.
En la Universidad Nacional de Jujuy la Dra. Beatriz
Coira y su grupo de investigación han sido referentes del estudio del volcanismo Cenozoico y Paleozoico de losAndes
Centrales por más de 5 décadas. Sus estudios
de los sistemas volcánicos van desde los mecanismos eruptivos, geoquímica de sus
magmas, hasta la interpretación de las condiciones geodinámicas al momento de su formación. Al mismo
tiempo las investigaciones se han extendido al análisis del rol del volcanismo
en la formación de sistemas hidrotermales actuales y fósiles y su relación
con depósitos minerales y sistemas
geotermales.
Dentro de sus colaboradores caben
señalar en el área del volcanismo Cenozoico a P. J. Caffe; G. Rodríguez; M. Soler; D. Fracchia;
A. Ramírez; G. Maro y A. Díaz. Asimismo, colaboraron con el grupo de investigación
en sus distintas
especialidades S. Mahlburg
Kay, (Cornell University); H.A.
Ostera; H. O Panarello; C. Pomposiello
(UBA); M. Koukharsky (UBA); R. Mon
(UNT); G. Stangalino (Geotermia Andina); R. A. Seggiaro
(SEGEMAR), J. Viramonte
(UNSa), entre otros.
En el año 2009 en una importante
reunión con representantes del
CONICET, SEGEMAR, SMN, VAAC Buenos Aires, Cascos Blancos,
CONAE y varias universidades nacionales, se presentó a las autoridades del sistema
científico argentino
que, ante la ausencia de un observatorio volcanológico en Argentina, se creara
un sistema que pudiera
dar respuesta a algunos aspectos
del trabajo científico que hacía falta realizar
y a diseñar canales y estrategias de gestión de los peligros volcánicos a escala nacional.
Allí se discutió
una iniciativa para constituir grupos de
trabajo regionales, que aportarían al estudio y asesoramiento respecto al volcanismo activo en cada una de las zonas volcánicas
del país, incluyendo la Antártida.
La erupción del Cordón Caulle
en 2011 (Fig. 12) impactó severamente a muchas localidades importantes de la Patagonia
norte, poniendo
nuevamente de manifiesto la importancia de esta cuestión, que aún seguía desatendida. Surge entonces
por parte del MINCYT
y del Ministerio del Interior una iniciativa para canalizar las capacidades del sistema científico tecnológico nacional
hacia la gestión de riesgos naturales,
creando la denominada “Comisión
de Riesgos”. Esta iniciativa derivara finalmente que en octubre del año 2016 se sancione
la Ley 27.287 que crea el Sistema Nacional de Gestión
Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), bajo la órbita
de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, cuyo objetivo
es la gestión integral del riesgo de desastres.
Se establece a su vez la creación
de una Red de Organismos
Científico Técnicos para la Gestión
del Riesgo de Desastres
(Red GIRCyT), cuya función
es atender los requerimientos de información del SINAGIR dando
lugar finalmente a la creación del Observatorio Argentino de Vigilancia
Volcánica (OAVV), un área
especializada del SEGEMAR, cuyo objetivo es el estudio
y monitoreo de los volcanes, cuya actividad pueda afectar
nuestro territorio y que es dirigido
actualmente por Sebastián
García. En esa dependencia desarrollan sus actividades numerosas
profesionales tales como Gabriela Badi,
Augusto Casas,
Julián Olivar (Sismología); Fabricio Carbajal, (Geoquímica); Pablo Forte,
Nicolás Vigide, Gabriela Jara y Yazmin Yiries (Volcanología física); Víctor Preatoni; Víctor Ramos y Jerónimo Castellote
(Instrumentación e Informática).
A
la fecha, el OAVV es el observatorio
volcánico más reciente de América Latina (Forte et al. 2021;
García & Badi, 2021). Desde su creación,
ha logrado establecer redes de monitoreo
permanentes en seis de los 38 volcanes activos identificados en Argentina: los volcanes Copahue,
Lanín y Domuyo en la provincia de Neuquén;
el Complejo Volcánico
Laguna del Maule, ubicado en la frontera entre Neuquén
y Mendoza; el Complejo
Volcánico Planchón-Peteroa
en Mendoza y en la
Isla Decepción en la Antártida. A su vez, se encuentra planificado para los próximos años continuar con la instalación de las redes de monitoreo de los volcanes
San Jose, Tupungatito y Maipo en la provincia de Mendoza.
El SEGEMAR
en el marco del SINAGIR, ha coordinado la mesa de Amenazas Volcáni- cas del Plan Nacional para la Reducción
del Riesgo de Desastres
(PNRRD 2018-2023) y es
el coordinador de las actividades de la Red GIRCyT relacionadas a la actividad
volcánica en Argentina, como máximo organismo refe- rente del estado nacional en materia de eva- luación y estudio de las amenazas
volcánicas.
Dentro del SEGEMAR hay otras unidades dedicadas al estudio
de volcanes: la Dirección
de Geología Regional, dedicada
al estudio estratigráfico y petrológico de los volcanes activos de la ZVS (Copahue, Planchón Peteroa, C V Laguna
del Maule, Maipo) donde
participa activamente P.
Sruoga,
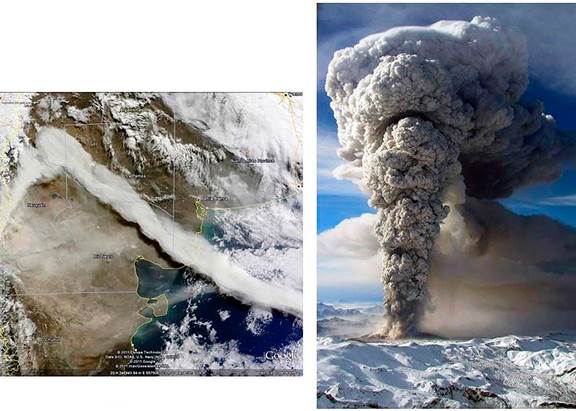
Figura
12. Complejo volcánico
Puyehue Cordón Caulle, del 13 de
junio de 2011 A) Dispersión de la
pluma hacia territorio argentino y Océano
Atlántico. B) Desarrollo de una gran pluma pliniana de gran altitud.
Foto Fuerza Aérea
de Chile.
brindando información para los mapas de
peligrosidad que confecciona la Dirección
de Geología Ambiental
y Aplicada (DGAA) para la recreación de posibles escenarios eruptivos que realiza el OAVV. En la DGAA, donde trabajan M. Elissondo, J. Kaufman, E. Rovere, entre otros y cuya tarea principal es el análisis de la peligrosidad volcánica,
desde el año 2007, en el marco del proyecto MAC:GAC y con la asistencia de Cathie Hickson, se trabaja
en el Programa de Estudio de Amenazas
Volcánicas. Este proyecto tomó impulso con las
erupciones del Chaitén
y principalmente con el Cordón Caulle.
En Geomática, en el sector Sensores
Remotos, donde desarrollan sus actividades S. Castro
Godoy, F. D. Carballo, E. M. Wright M. Laura Pardo Duró, se realiza
el seguimiento de los volcanes considerados activos de la República Argentina. A través del uso
de diferentes técnicas
utilizando tanto sensores
activos como pasivos realizando el procesamiento de imágenes de radar de tipo SAR
(Radar de Apertura Sintética), y analizando cada volcán con la técnica
DInSAR (Interferometría Diferencial SAR) con diferentes intervalos temporales para identificar deformación. También se realiza series de tiempo SAR con la técnica
SBAS para la detección
de deformación, así como
el cálculo de la velocidad
y dirección de desplazamiento, como el seguimiento
de anomalías térmicas de volcanes activos
a través del cálculo de temperatura utilizando datos ASTER nocturnos, Landsat y Sentinel (sensores ópticos o pasivos).
Profesionales de la DGAA y DGR trabaja-
ron conjuntamente durante la crisis del Cordón Caulle.
A partir de este evento
se realizaron estudios de peligrosidad e impacto llevándose adelante una serie de convenios
con la Uni- versidad
de Ginebra, USGS y SERNAGEO- MIN. Con este último se realizaron mapas de peligrosidad volcánica binacionales Chile-Ar- gentina.
Se presta especial atención
al mapeo geológico y geomorfológico focalizándose en la estratigrafía postglacial, con el objetivo
de reconstruir la historia
eruptiva durante dicho periodo,
necesaria para evaluar
la peligrosi- dad volcánica. Ambas direcciones (DGAA y DGR) definen los escenarios tanto para los mapas de peligrosidad a largo plazo como para
los períodos de crisis. En la DGAA también
se realiza la evaluación de riesgo volcánico a es- cala nacional,
en colaboración con SMN, que sirve como base para la planificación de los diferentes proyectos dentro del SEGEMAR, tanto geológicos como de peligrosidad, mo- nitoreo y seguimiento de volcanes activos. Es de destacar
la confección del Ranking de Pe- ligrosidad y Riesgo Relativo
para Argentina y la instalación de estaciones multiparamétricas en cuatro
volcanes activos.
Por último, hay que puntualizar la importante y esencial actividad que llevan adelante
dos instituciones pioneras
en la prevención y mitigación de riesgos naturales en Argentina, como lo son la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y su Instituto GULICH, en colaboración con la Universidad Nacional de Córdoba y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La primera,
es la que genera imágenes
satelitales de distinto
tipo (tanto propias
como adquiridas por convenio
con otras agencias
similares del mundo), que son imprescindibles, primero para la detección casi inmediata
de una erupción y luego esenciales para el seguimiento y control del desarrollo de las mismas.
La Dra. Graciela
Salmuni fue una de las primeras
en utilizar distinto
tipo de imágenes, así como aplicar
y desarrollar diversas técnicas
para ello. Guillermo Toyos y Alvaro Soldano asimismo
han participado activamente en distintas actividades de diversos proyectos para la detección y seguimientos de erupciones volcánicas.
Desde el año 1998
la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) ha reconocido la necesidad de mantener
informados a los pilotos de aeronaves de los
peligros volcánicos. Para ello, se han creado a escala global
nueve centros de avisos de ceniza volcánica (VAAC).
1. Anchorage
(Estados Unidos)
2. Buenos Aires (Argentina)
3. Darwin (Australia) 4. Londres
(Reino Unido) 5. Montreal (Canadá)
6. Tokyo (Japón) 7. Toulouse (Francia) 8. Washington (Estados
Unidos) 9. Wellington
(Nueva Zelandia).
Cada centro tiene la responsabilidad de supervisar la presencia de cenizas volcánicas en su espacio aéreo
asignado y de proporcionar avisos
(VAA) ante la ocurrencia de un evento volcánico.
El Servicio
Meteorológico Nacional de la Argentina
es responsable de la VAAC Buenos
Aires, cuya área de cobertura es 90W-10W;
10S-90S e incluye
parte de Perú, parte de Bolivia, Chile, parte de Brasil, Argentina, Antártica e Islas del Atlántico
Sur, Farias &
Collini (2016). En el Servicio Meteorológico Nacional han sido esenciales en estos temas
la actividad de Estela Collini,
María Soledad Osores, Juan Augusto Diaz, entre varios otros.
Por último, no podemos
olvidar a los vulcanólogos argentinos que
han desempeñado o desempeñan
funciones en organizaciones relacionadas con la vulcanología o en la creación de las mismas.
Corina Risso, Gustavo
Villarosa e Iván Petrinovic han sido presidentes del Comité Nacional Argentino de la International Association on Volcanology and Chemistry of Earth Interior (IAVCEI). José Viramonte ha sido uno de los creadores
de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología, ALVO, así como su presidente y vicepresidente. También ha sido miembro del Comité Ejecutivo
de la IAVCEI.
CONCLUSIONES
En Argentina
la Volcanología ha tenido
sus inicios en trabajos llevados
a cabo por geólogos
pioneros en este campo tales como E. Kittl y P Groeber,
más recientemente M. Teruggi, F. Gonzalez Bonorino
y J. Olsacher
que, aunque actualmente no podrían ser catalogados estrictamente como volcanológicos, sin duda fueron los primeros pasos y sin ninguna duda marcaron
el camino a seguir.
Posiblemente debido al impacto
de distintas erupciones recientes
que han afectado fuertemente a la Argentina tales como las Hudson,
1991; Láscar, 1993; Llaima
2007, Chaitén, 2008; Planchón-Peteroa,
1991, 2011 y 2018-2019; Cordón
Caulle,
2011,
2015; Copahue, 2012 y Calbuco, 2015, afortunadamente se ha despertado un gran interés
sobre el tema, fundamentalmente para mitigar sus efectos,
preparar adecuadamente a la población, ajustar los procedimientos para mitigar el riesgo volcánico y mejorar la seguridad del tráfico aéreo,
así como visualizar el potencial del volcanismo para la generación de energía geotérmica.
Por otro lado, en el año 2016 se sancionó la Ley 27.287
que crea el Sistema
Nacional de Gestión
Integral del Riesgo
y la Protección Civil (SINAGIR), estableciéndose a su vez la creación de una Red de Organismos Científico Técnicos para la Gestión
del Riesgo de Desastres
(Red GIRCyT), cuya función es atender
los requerimientos de información del SINAGIR dando lugar finalmente a la creación del Observatorio Argentino de Vigilancia
Volcánica (OAVV), un área especializada del SEGEMAR como ya se ha referido anteriormente y que constituye un gran paso adelante en la prevención y mitigación del riesgo volcánico en Argentina.
De esta manera
numerosos grupos de investigación dispersos
a lo ancho y a lo
largo del país, como distintas Instituciones como CONAE, SMN, SEGEMAR,
desarrollan permanentemente, tanto estudios
volcanológicos específicos sobre diversos
volcanes, así como tareas de monitoreo y seguimiento tanto
de la actividad sísmica
relacionada al volcanismo, como a la geoquímica de gases, dispersión de nubes de cenizas, estudios del potencial
geotérmico, etc. realizando cuantiosas colaboraciones entre ellos, así como con distintos grupos del exterior.
Ello permite que actualmente la Argentina
este mucho mejor preparada, no solo para visualizar anticipadamente una posible erupción, sino fundamentalmente para mitigar eficazmente los efectos de la misma una vez producida, tanto sobre la población, como en los bienes y servicios
afectados y en la aeronavegación.
REFERENCIAS
Allmendinger, R. W., Jordan,
T. E., Kay, S. M., & Isacks, B. L. (1997). The evolution of the
Altiplano Puna Plateau of the Central
Andes. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 25(1),
139-174. https://doi. org/10.1146/annurev.earth.25.1.139
Alonso Núñez, M. C., &
Marín Tello, M. I. (2009). Impacto
social y económico de la erupción
del volcán Jorullo, Michoacán, 1759.
Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, 49, 53-78.
Alonso de Ovalle (1646).
Histórica relación
del Reyno de Chile y de las misiones y ministerios
que exercita en la Compañía
de Jesus, Roma.
Aguilera, F., Medina, E., Viramonte, J. G., Guzmán, K., Becchio,
R., Delgado, H., & Arnosio, M. (2006a).
Recent eruptive activity
from Lascar Volcano (2006).
X Congreso Geológico
Chileno, Actas II, 393-396,
Antofagasta, Chile.
Aguilera, F., Medina, E., Viramonte, J. G., Guzmán, K., Becchio,
R., Delgado, H., & Arnosio, M. (2006b).
Eruptive activity from Lascar Volcano (2003-2005). X Congreso Geológico
Chileno, Actas II, 397-400,
Antofagasta, Chile.
Aparicio, A., Risso, C.,
Viramonte, J. G., Menegatti, N., & Petrinovic, I. (1997). El volcanismo de Isla Decepción (Península Antártica). Boletín
Geológico y Minero, 108(3), 235-258.
http:// hdl.handle.net/10261/4936
Báez, W., Bustos,
E., Chiodi, A. L., Reckziegel, F., Arnosio, M., de Silva,
S., Giordano, G., Viramonte, J. G., Sampietro Vattuone, M. M, & Peña Monné, J. L. (2020). Style and flow dynamics of the pyroclastic density currents related to the Holocene Cerro Blanco eruption
(Southern Puna Plateau,
Argentina). Journal of South American
Earth Sciences,
98, 102482. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2019.102482
Barreiro, A. (1929).
El viaje científico de Conrado y Cristián
Heuland a Chile y Perú organizado por el Gobierno español en 1795. Publicaciones de la Real Sociedad
Geográfica, 134 p. Madrid,
España.
Bastías, C. A., Charrier, R., Millacura, C. V., Aguirre,
L., Hervé, F., & Farías, M. A. (2021).
Influence of geological processes
in the cosmovision of the Mapuche
native people in south central Chile. Earth Sciences History, 40(2), 581-606. https://doi. org/10.17704/1944-6187-40.2.581
Bodenbender, G. (1889). Expedición al Neuquén.
Boletín del Instituto Geográfico Argentino, 10, 311-329.
Buenos Aires, Argentina.
Bustos, E., Báez, W., Arnosio, M., & Viramonte,
J. G. (2016). El volcanismo cenozoico
de la Puna. Relatorio
XI Congreso Argentino
de Geología Económica, 44-91.
Salta, Argentina.
Caselli, A. T., Vélez, M. L., Forte,
P. B., Albite, J. M., & Daga, R. B. (2013). Erupción
del volcán Copahue
(Argentina): Evolución, productos e impacto social y ambiental. Foro Internacional de Peligros Volcánicos, 104-109. Arequipa, Perú.
Ceruti, M. C. (2012).
Los Niños del Llullaillaco y otras momias andinas:
Salud, folclore, identidad. Scripta
Ethnologica, 34, 89-104. Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos
Aires, Argentina.
Coira, B., Mahlburg Kay, S.,
& Viramonte,
J. G. (1993). Upper Cenozoic
magmatic evolution of the Argentine
Puna: A model for changing subduction geometry. International Geology Review, 35(8),
677-720. https:// doi.g/10.1080/00206819309465552
Collini, E., Osores, M. S., Folch, A., Viramonte,
J. G., Villarosa, G., &
Salmuni, G. (2013).
Volcanic ash forecast during the June (2011).
Cordon Caulle eruption. Natural
Hazards, 66(2),
389-412. https://doi.org/10.1007/ s11069-012-0492-y
Déruelle, B., Medina, E. T., Figueroa, O. A., Maragaño, M.
C., & Viramonte, J.
G.
(1995). The recent eruption of Lascar volcano (Atacama-Chile, April 1993):
Petrological and volcanological relationships. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences,
Series IIa, 321, 377-384.
Déruelle, B., Figueroa, O. A., Medina, E. T., Viramonte, J. G., &
Maragaño, M. C.
(1996). Petrology of pumices
of April (1993) eruption
of Lascar (Atacama,
Chile). Terra Nova, 8(3), 191-199.
Wiley Blackwell. https://doi. org/10.1111/j.1365-3121.1996.tb00744.x
de Silva,
S. (1989). Altiplano-Puna volcanic complex of thecentralAndes.
Geology, 17(12),
1102-1106. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1989)017<1102:APVCOT>2.3.CO;2
de Silva, S., & Zielinski, G. (1998).
Global influence of the AD 1600 eruption of Huaynaputina, Peru. Nature, 393, 455-458. https://doi.org/10.1038/30948
de Silva, S., Zandt, G., Trumbull, R., & Viramonte,
J. G. (2006).
Large scale silicic volcanism- The result of thermal maturation of the crust. Advances in Geosciences, 13 (1), 215-230.
WSPC/SPI, Series
on Volcanology (chap. 21). https://doi.org/10.1130/0091- 7613(1989)017<1102:APVCOT>2.3.CO;2
Durant, A. J., Villarosa, G., Rose, W. I., Delmelle, P., Prata, A. J., &
Viramonte, J. G. (2012).
Long range volcanic
ash transport and fallout
during the 2008 eruption of Chaitén volcano, Chile. Physics and Chemistry of the Earth, (45-46), 50–64. https://doi.org/10.1016/j. pce.2011.09.004
Falkner, T. (1774). Description of Patagonia. Hereford, Londres.
Farias, C., & Collini, E. (2016). Base de datos para
la VAAC VORHISE: Volcanes
de la región y su historia eruptiva.
Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, 39-44. https://repositorio.smn.gob.ar/
bitstream/handle/20.500.12160/404/9-%20
Volcanes%20de%20la%20regi%C3%B3n.pdf?sequence=3
Fernández de Oviedo y Valdes, G.
(1851). Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano.
Primera parte. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/nd/ ark:/59851/bmc668b5
Folch, A., Jorba, O., & Viramonte, J. G. (2008).
Volcanic ash forecast: Application to the May 2008 Chaitén eruption. Natural Hazards and Earth System Sciences, 8, 927-940. https:// doi.org/10.5194/nhess-8-927-2008
Fourcade, N. H. (1960). Estudio
petrográfico de las rocas de Caleta Potter Isla 25 de Mayo, Islas Shetland Del Sur. Publicaciones del Instituto Antártico Argentino (IAA Nº 8), 119 pp.
Forte, P., Rodríguez, L., Jácome
Paz, M. P., Caballero García, L. C., Alpízar Segura, Y. A., Bustos,
E., Moya, C. P., Espinoza,
E., Vallejo, S., & Agusto, M. (2021).
Volcano monitoring in Latin America:
Taking a step forward [Preface]. Volcanica, 4(S1),
vii–xxxiii. https:// doi.org/10.30909/vol.04.S1.viixxxiii
Francis, P. W., O’Callaghan, L., Kretzschmar, G. A., Thorpe, R. S., Sparks, R. S. J., Page, R. N., de Barrio, R. E., Gillou, G., & Gonzalez, O. E. (1983). The Cerro Galán ignimbrite. Nature, 301(5895), 51-53. https://doi. org/10.1038/301051a0
Fuenzalida, V. H. (1941). Distribución de los volcanes
del grupo de los Descabezados. Boletín
del Museo Nacional
de Historia Natural,
9, 19-30.
Gay, C. (1844-1871). Historia
física y política de Chile:
Según documentos adquiridos en esta república durante doce años de residencia en ella (Vols. 1-XVI). Imprenta
E. Thunot y Ca., Museo de Historia Natural de Santiago,
París, Francia.
García, S., & Badi,
G. (2021). Towards
the development of the first permanent volcano observatory in Argentina.
Volcanica, 4(S1), pp. 21-48. https://doi.org/10.30909/ vol.04.S1.2148
Gardeweg, P. M., & Ramírez,
C. F. (1987). The La Pacana Caldera and the Atana ignimbrite:
A major ash-flow and resurgent
caldera complex in the Andes of northern Chile. Bulletin of Volcanology, 49, 547–566.
https:// doi.org/10.1007/BF01080449
González Bonorino, F. (1944).
Nota sobre la presencia de ignimbritas en la Argentina. Notas del Museo de La Plata, Geología,
9 (35), 577-590,
La Plata.
González Bonorino, F., & Teruggi,
M. E. (1952). Léxico
sedimentológico (Pról.
A. E. Riggi). Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, 164 pp.
González Ferrán, O. (1995).
Volcanes de Chile.
Instituto Geográfico Militar, 640 pp.
Groeber, P., & Corti, H. (1920). Estudio
geológico de las termas de Copahue. Estudio
químico preliminar de las muestras de aguas recogidas enelterreno. Dirección
General de Minas,
Serie F, Informes Preliminares y Comunicaciones, Boletín
3: 1-20, Buenos Aires.
Groeber, P. (1938). Mineralogía y geología. Espasa
Calpe Argentina S.A., Buenos Aires-México.
Groeber, P., & Perazzo, R. J. (1941). Captación
y aprovechamiento de las
aguas y fuentes de Copahue.
Ministerio de Agricultura, Dirección de Parques Nacionales, Reserva Nacional
Copahue, 1, 1–56.
Buenos Aires,
Argentina.
Guaman Poma de Ayala, F. (1615-1980). (1980).
Nueva crónica y buen gobierno (J. V. Murra & R. Adorno (Eds.). Traducciones y análisis textual
del quechua por J. L. Urioste. 3 Vols. México D. F. Siglo XXI Editores.
Guest, J. E. (1969). Upper
Tertiary ignimbrites in the Andean Cordillera of part of the Antofagasta Province of northern Chile.
Geological Society of America Bulletin, 80, 337-362.
https://doi.org/10.1130/0016-7606(1969)80[337:UTIITA]2.0.CO;2
Hildreth, W., & Drake,
R. E. (1992). Volcán Quizapu, Chilean
Andes. Bulletin of Volcanology, 54, 93-125.
https://doi. org/10.1007/BF00278002
Humboldt, A. (2003). Ascenso al volcán Jorullo. En Alejandro de Humboldt, Una nueva visión del mundo (pp. 113–121). México: CONACULTA y UNAM.
Hurtado Torres, L. (2008). Infierno en el paraíso:
Nacimiento y evolución del volcán El Jorullo.
Morelia: Fondo Editorial Morevallado. 108 pp.
Kappelman, J., Todd, L. C., Davis, C. A., Cerling,
T. E., Feseha, M., Getahun, A., Yanny, S. (2024). Adaptive foraging behaviours in
the Horn of Africa during Toba supereruption. Nature, 628(8007), 365-372. https://doi. org/10.1038/s41586-024-07208-3
Keidel, J. (1934). Los volcanes gemelos
de La Poma y su relación con la tectónica
del valle Calchaquí. Revista del Museo de La Plata, 34, 387-410.
Kittl, E. (1933). Estudio sobre los fenómenos volcánicos y material caído durante la erupción del grupo del “Descabezado”
en el mes de abril de 1932. Anales del Museo Nacional
de Historia Natural,
37, 321-364.
Kittl, E. (1944).
Estudios geológicos y petrográficos
sobre los volcanes de la región
cordillerana del sur de Mendoza
y del grupo del Descabezado (Publicación de Mineralogía y Petrografía N.º 16, 52 pp.). Museo
Argentino de Ciencias
Naturales.
Llambias, E. (2009).
Volcanes: nacimiento, estructura, dinámica.
Buenos Aires: Vázquez
Mazzini Editores. 144 pp.
Maksimov, A. P. (2008). A physicochemical model for deep degassing of water-rich magma. Journal
of Volcanology and Seismology, 2(5),
356-363. https://doi.org/10.1134/ S0742046308050059
Mazzoni, M. M. (1986). Procesos y depósitos piroclásticos. Asociación Geológica Argentina, Serie B N° 14. Asociación Geológica Argentina
Morelos Rodríguez, L. (2009). Reseña
de “Infierno en el paraíso. Nacimiento y evolución del volcán El Jorullo”
de L. Hurtado Torres. Investigaciones Geográficas (México), (68), 143-145. https://www.redalyc.org/articulo. oa?id=56912236013
Morelos Rodríguez, L. (2022). El Parícutin
en 100 imágenes. Historia gráfica
del nacimiento del volcán más joven de América (edición
electrónica). Colección Ensayos
y Miradas.
Murillo, G. (1943). Cómo
nace y crece
un volcán: el Paricutín. 28 pp. Edición
rústica (paperback).
Oppenheimer, C. (2011). Eruptions that
Shook the World. Cambridge
University Press.
Oppenheimer, C. (2023). Mountains
of Fire: The Secret Lives
of Volcanoes. Londres: Hutchinson Heinemann.
Ortiz, R., Vila, J., García,
A., Diez, J. L., Aparicio, A., Soto, R., Viramonte, J. G., Risso,
C., & Petrinovic, I. (1992). Geophysical features
of Deception Island. En Y. Yoshida
et al. (Eds.), Recent
Progress in Antarctic
Earth Sciences (pp 443-448).
Terra Publishing, Tokyo.
Osores, M. S., Folch, A., Collini, E., Villarosa,
G., Durant, A., Pujol, G.,
& Viramonte, J. G. (2013). Validation of the FALL3D model for the 2008 Chaitén
eruption using field and satellite
data. Andean Geology,
40(2), 262–276. https://doi.org/10.5027/ andgeoV40n2-a05
Ovalle, A. (1646). Histórica relación
del Reyno de Chile y de las misiones y ministerios que exercita
en él la Compañía de Jesús. Roma: Francisco Cavallo,
455 p. https:// www.memoriachilena.gob.cl/602/w3- article-8380.html
Perdiguero, C. (1984). Antología
del Cerro San Bernardo. Salta, Argentina: Fundación Carmen Rosa
Ulivarri de Etchart. pp. 203-204.
Poma de Ayala, G. F. (2008). Nueva corónica
y buen gobierno. Tomo III. Fondo de Cultura Económica. México.
Ramos, V., & Alonso, R. N. (2018). Tadeo Haenke: primer
naturalista del Virreinato del Río de la Plata. Anales de la Academia Nacional de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, 70, 117-146.
Rittmann, A. (1933). Die geologisch bedingte Evolution und Differentiation des Somma-
Vesuvmagmas. Zeitschrift für Vulkanologie,
15(1/2), 8-94.
Rittmann, A. (1951). Orogénèse et vulcanismo. Archivos de Ciencias, (4-5),
273-314. Ginebra.
Romero, C. (2019).
Influencia de la erupción del volcán Huaynaputina en el clima local y regional a través de
registros geoquímicos de paleoclima (Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Lima, Perú).
Salgado, P. A. (s.f.). Las múltiples
dimensiones del fenómeno
volcánico en la Patagonia
Norte: Aportes científicos interdisciplinarios del Grupo GEA para el estudio
de la erupción del Cordón Caulle. En S. Murriello
& G. B. García (Comp.).
A diez años de la erupción del Puyehue-Cordón Caulle. Bariloche: Editorial
UNRN.
Self, S., & Blake, S. (2008). Consequences of explosive supereruptions. Elements, 4(1), 41-46.
https://doi.org/10.2113/ GSELEMENTS.4.1.41
Sruoga, P. (2016).
Volcanología. En I. Podgorny
et al. (Eds.), Diccionario Histórico de las Ciencias
de la Tierra en la Argentina (pp. 385- 389). La Plata:
Archivo Histórico del Museo de La Plata.
Sruoga, P. (2021). La volcanología en Argentina: Desarrollo y desafíos. Un ejemplo
para destacar: Complejo
Volcánico Laguna
del Maule, Chile.
Boletín Brackebuschiano. Geociencias y Sociedad,
4, 385-389. Asociación Geológica Argentina.
Teruggi, M. E. (1950). Las rocas eruptivas al microscopio: Su sistemática y su nomenclatura (Serie Instituto Nacional
de Investigación de las Ciencias Naturales, Publicación de extensión cultural
y didáctica, Nº 5).
Casa Editora CONI.
Teruggi, M. E., Mazzoni, M. M., Spaletti, L. A., & Amdreis, R. R. (1978).
Rocas piroclásticas: interpretación y sistemática. Asociación Geológica Argentina. Publicación
Espe- cial, 5, 1-45.
Tilling, R. I. (2009).
Volcanism and associated hazards: The Andean perspective. Advances in Geosciences, 22, 125-137. https://doi. org/10.5194/adgeo-22-125-2009
Viramonte, J. G., Sureda, R. J., Bossi, G. E., Fourcade, N. H., & Omarini,
R. H. (1974). Geochemical and mineralogical study of the high-temperature fumaroles from Deception Island,
South Shetland, Antarctica. En Proceedings of the International Symposium on
Volcanology (Bull.
Volcanologique Special
Issue); IAVCEI, Nápoles, Italia.
Viramonte, J. G., Seggiaro, R. E., Becchio,
R. A., & Petrinovic, I. A. (1994). Erupción
del volcán Lascar, Chile, Andes Centrales, abril de 1993. IV Reunión
Internacional del Volcán
de Colima Acta I, 149-151. Colima,
México.
Viramonte, J. G., Castro Godoy, S., Arnosio, J. M., Becchio,
R., & Poodts, M. (2005).
El campo geotermal de la caldera de Cerro Blanco:
Utilización de imágenes ASTER. XXI Congreso
Geológico Argentino, Acta II, 505-512. La Plata.
Viramonte, J. G., & Incer Barquero, J. (2008).
Masaya, the “Mouth of Hell”, Nicaragua: Volcanological interpretation
of the myths, legends and anecdotes. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 176(3), 419–426.
https://doi.org/10.1016/j. jvolgeores.2008.01.038
Viramonte, J. G. (2013). Utilización del modelo WRF/ARW–Fall3D para el pronóstico de dispersión de cenizas durante la erupción
de 2011 del Cordón Caulle.
Pyroclastic Flow: Journal of Geology,
2(2, edición especial), 27-30.
Chile.
Wes, H., & Drake, R. E. (1992). Volcán Quizapu,
Chilean Andes. Bulletin of Volcanology 54 (2): 93-125. https://doi.org/10.1007/ BF00278002
Zanardi, I. (1992). Realidad y ficción de la caída de
ceniza en La Pampa: experiencia didáctica (133 pp.). General
Pico, La Pampa,
Argentina.
, Ricardo N. Alonso4
, Víctor A. Ramos5
, Raúl Becchio2,3
, Marcelo Arnosio1,2,3
, Walter Báez1,2,3
, Emilce Bustos1,2,3
, Agostina Chiodi1,2,3
, Alfonso Sola1,2,3
, Rubén Filipovich1,2,3
, Néstor Suzaño1,2
, Mirta Quiroga1,2,3
, Florencia Reckziegel1,2
, Lorenzo Bardelli1,2
, Natalia Salado Paz1,2,3
, Agustina Villagrán1,2,3
, Esteban Bertea1,2
, Macarena Parra1,2
, Olivia Arenas1,2,3
, Marcos Morfulis1,2
, Isaac Burgos1,2
, Facundo Apaza1,2
, Mercedes Cirer1,2
& Santiago Retamoso1,2